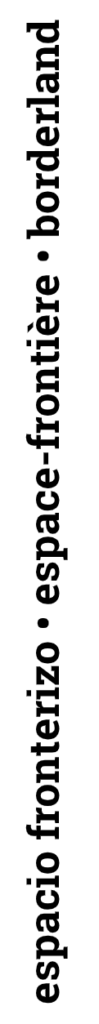El sexo de los tímidos, tercera parte
Rafael Gumucio, Chile
7 diciembre 2021
… Continuación: lee la primera parte de El sexo de los tímidos aquí y la segunda parte aquí.
—Pobrecito, tan calladito que te fuiste. Tan discreto que eres —e acarició ella el pelo a él, mientras naturalmente se acostaba sobre sus pecosos y resecos pechos.
—¿Eres feliz? —preguntó ella, y sin esperar la respuesta se puso a hablar del áurea de cada uno de los árboles de su jardín que lo iluminaban cuando todas las luces se apagan. Todos menos los eucaliptos, que no tienen alma, porque no todas las cosas tienen alma, por eso algunas nos atraen y otras no y su exmarido que la odiaba porque ella siempre creyó en los seres humanos y él solo cree en la plata y el poder que en el fondo es tan triste porque no tiene amigos y lo sabe. No sé qué tenía en común con él; es tan raro tener hijos, casa, una vida entera con un completo extraño.
“No me interesa nada lo que me cuenta, pero me siento feliz de que me lo cuente” —sólo atinó a pensar Vicente Barros, mientras ella sacaba de la cómoda una caja de madera y un pito de marihuana que encendió con las brasas ardientes de las velas que prendió para iluminar la pieza.
—Se supone yo no puedo fumar de estas cosas. Eso dice el doctor. Se supone que con esos altibajos que tengo esto es lo más peligroso que hay. Tengo que cuidarme, dice él. No es broma. Pero no sé si vale la pena vivir para sólo cuidarse de no morir. La muerte me da lo mismo, lo que no me gusta es el dolor. Aunque estoy acostumbrada al dolor. Mira, esas son fotos de mi matrimonio —y sacó de un montón de cartulina y papel prensado un álbum que abrió justo en las fotos que buscaba—. Los dos bien hippies. Él era superrebelde cuando chico. Éramos chicos los dos. Sus papás, unos alemanes superrígidos, pero se supone que venía a romper con todo. Él era artista, iluminado, lleno de ideas locas. Se supone que íbamos a ser distintos a todos los demás —y los ojos cerrados en la foto, vio Vicente, las margaritas en el pelo, los senos erguidos detrás del vestido blanco, mirando siempre el suelo, un detalle, algo que le permitía escapar, y al lado ese hombre de corbata enorme y bigote que creía haberse comprado un sueño y que acababa de despertar de una pesadilla.
—Ahora es un gordo que juega golf. Se casó con una de las secretarias de su mejor amigo Hernán Buchi, que le ha parido seis hijos más rubios que él —mientras ella no pudo más que engendrar con él un feto sin pulmones.
—Mi muy católico suegro me obligó a cargar con el niño muerto los nueve meses. Hubo parto y todo. Fue horrible, una carnicería terrible. Imagínate parir un niño muerto, pujar, pujar, dolerte, dolerte cuando sabes que está muerto — aunque ya no quería tener hijos, cuando supo que no engendraría más se puso a llorar dos días, tres, tantos años, a escondidas y al final en público que su marido no aguantó más y la dejó por esa secretaria que le da más pena que rabia. Por eso cuando quedó embarazada sin marido, sin novio, y todos le dijeron en todos los tonos que abortara o la diera en adopción, dejó que creciera su vientre, que naciera su hija, aunque a nadie quisiera porque era la vida que volvía, su vida, lo único que queda, lo único que importa al final, es la vida.
—Ustedes los hombres no pueden entender eso. Que la sacaran de adentro mío. Que me mirara, que la mirara yo. Pero, ¿qué te importan a ti todas esas cosas que cuento yo? — en súbito ataque de pudor se cubrió los huesos de los omoplatos con una bata trasparente de motivos hindúes y se puso a contar cuando se sacó toda la ropa en Miami y se sintió como recién nacida, perdonada, sola y fue un escándalo porque era 1979 y nadie se sacaba la ropa en ninguna playa del mundo, menos los gringos que son tan cartuchos.
—Depresión bipolar le dice el siquiatra. Tú sabes, a los siquiatras les gusta cambiar el nombre a las cosas. Pero era locura, yo sé. A mí al menos me gusta pensar que era locura. Pura y santa locura. Es más noble eso. Más real. Una tiene derecho a volverse loca por lo menos una vez en la vida, ¿no te parece?
Y saltó a ese tipo que se la llevó a Canadá y cómo escapó con un italiano a Italia. Y cómo después de dos semanas de no dormir y saber a ciencia cierta que era una artista intocable, terminó perdida en el aeropuerto de Frankfurt sin saber qué avión tomar. Y ese otro novio medio poeta allá en Santiago, que era tan sabio, tan tranquilo, tan moreno que sin avisarle a nadie se fue a morir de un cáncer prematuro en Houston, Texas. Y los dibujos para niños para el que había mandado a construir ese taller. Eso que la salvó de no seguir tratando de matarse, dibujar ilustraciones para cuentos que no existen más que en su cabeza y hacer cerámica y pantallas de lámparas, todo lleno de esos dibujos que ella nunca pensó que eran para niños, porque ella no quería particularmente a los niños, pero los niños la querían a ella.
—¿Para qué me cuenta eso esta demente?, debes pensar. Tienes razón, es una huevada con pata. ¿Por qué tiene una que hablar de su vida después de tirar? ¿No podría uno tirar nomás sin dar explicaciones después? Los jóvenes hacen eso. Me gustaría ser joven. Cuando era joven era muy vieja ya. Ahora siento que sabría cómo hacerlo. Mentira, me cargaría ser joven —se rio sola atorándose con el humo de la marihuana.
Parir niños muertos y dolores verdaderos, desnudarse en Miami, perderse en Frankfurt, eterna niña y niña eterna, quisiera perdonarla Vicente Barro, perdonarla de un pecado que sabe que no pecó, que no puede pecar, que las niñas como ellas no se equivocan porque están perdonadas de antemano. Solo pueden quemarse las alas como mosquitos en la ampolleta o apagarse como el hilo torcido de esa misma ampolleta, pero no mentir, no herir, no matar a nadie más.
Sentada al alcance de su mano, Vicente volvió a acariciarle en su pelo rubio el último rastro de infancia de Irene. El temblor de esa mujer desnuda en medio de sus ilustraciones para niños que tienen su misma edad. ¿Qué puede entregar a cambio? ¿Qué puede decir que ella no sepa?
—Me llamo Vicente —dijo él—. Vicente Barros, así me llamo —repitió Vicente Barros, como si esta vez no sólo admitiera su nombre, sino que lo entregara, sin duda, sin modestia, sin disfraz.
Su nombre y ¿tú?
—¿Cómo te llamas?
—Irene. Irene, así no más. Irene no más —respondió ella.
Él no preguntó más, aliviado de un peso milenario, Vicente se acostó del todo en la cama mientras ella seguía de un lado a otro de la pieza encendiendo y apagando velas y lámparas.
—Tranquilo —le dijo mientras iba abandonándose en el ritmo continuo de las olas, hasta que lo despertó otra voz igual a la que lo dejó dormirse.
—Perdona —le dijo y le mostró la vasija de greda toda pintada de uvas y pecadores desnudos hacia la que se estiraba su pequeño y menudo cuerpo sonriente.
—¿Irene? —preguntó Vicente porque su silueta era la misma aunque tenía un flequillo incómodo y unos kilos de más.
—Milena, tuvo feroz la fiesta anoche. No te quisimos despertar —y Vicente buscó en su cuerpo los restos de la borrachera que explicaría todo, pero no le dolía la cabeza ni el estómago, pero sí la espalda por haber permanecido toda la noche en una lonja estrecha de una cama de oxidados resortes.
—Está un poco arriba. ¿Me ayudas? —le mostró la vasija levantando todo lo que pudo al mismo tiempo sus brazos y sus cejas. Vicente obedeció, aunque era apenas unos centímetros más alto que Milena. Aprovechó de separar las partes de su cara que conocía y las que eran nuevas.
—Gracias —dijo, con una timidez un poco estrábica, pero finalmente valiente, cuando Vicente puso entre sus brazos el gran jarrón de arcilla seca en que adivinó, pintados de todos los colores que nunca usan los pintores profesionales, a Adán y Eva y el árbol y la serpiente y la manzana.
—Vamos a la playa todas. Ven con nosotras — sin preguntar nada, porque nunca se pregunta lo que no se sabe, Vicente la siguió hacia el jardín que recordó que recordaba y la casa que también sabía cómo era y una serie de mujeres de la edad de Irene y de la edad de Milena vestidas de amplias túnicas y faldas de muchos colores parecidos a los de la vasija que todas al mismo tiempo lo saludaban. Algunas caras las reconocía, otras no, pero le sonreían todas felices y no podía dejar de sonreírles de vuelta. Esa bendita maldición de ser bien educado que no le permitió gritar o preguntar nada, sino solo seguirlas hasta las últimas consecuencias. Una puerta al final del jardín, el acantilado y en fila las mujeres detrás de Milena que no era Irene, pero en cada tropiezo de su sonrisa sonrojada, en cada intento de solemnidad contrariada era un poco ella. O lo que recordaba de ella porque ahora que lo pensaba no había visto nunca a Irene a la luz del día, porque lo único que recordaba era una hora o dos al final de la fiesta (de la que no recordaba exactamente nada).
La seriedad perfecta con que esas mujeres sonreían a dos metros de la espuma rabiosa de las olas le permitió olvidarse de seguir midiendo y pesando los recuerdos y los olvidos de la noche anterior. Era de día, y el día tiene otras reglas que la noche. Y era el único hombre entre todas esas señoras y señoritas lindas, feas, más o menos, pero reales, al fin y al cabo, se consolaba para asegurarse que no era parte de un símbolo, de una película de vanguardia o peor aún, una acción de arte. Lo más sano era pensar que Irene era Milena unos pasos adelante con el enorme jarrón en las manos, equivocado cada paso que daba, pero sonriendo a las rocas como para pedirles disculpas, y luego levantando la nariz con la seriedad perfecta que el olor del océano le permitía y seguir adelante más y más.
No sabía nada, pero no era necesario saber nada más. El mar con su estruendo callaba cualquier otra idea. Un peso enorme había quedado detrás de su cuerpo. Las mujeres encontraron en las rocas su asiento en círculo alrededor de Irene, que acogió a su lado a la más vieja de entre ellas. La más extraña también, vestida de una sola túnica de un oscuro morado que se cerraba con un elástico en su cuello lleno de inmemoriales arrugas. Se asustó un segundo de pensar que podía haber sido la Irene de anoche. Pero no era, decidió. La abuela, le alivió descubrir.
—Linda —suspiraron las mujeres cada una en su roca cuando la abuela y la nieta levantaron el jarrón.
—Preciosa.
—Amorosa —Milena agachó la cabeza que la que pensó Vicente que era su abuela apoyó en sus hombros.
—Ya pues —le sonrió una y otra de las asistentes para que se acercara a la roca mayor. Vicente hizo lo que le dijeron que hiciera y llegó hasta Milena, que en su pecho se puso a llorar.
—Yo no puedo —le dijo la niña que no era una niña, que gemía y lloraba y lo abrazaba como una.
—Llévala tú —le dijo la anciana y sin que nadie se la entregara se vio con el horrible jarrón en las manos.
—Ahí en el mar —le indicó la anciana. Y Vicente caminó sobre las rocas resbalosas de algas y moluscos.
—¿Aquí? —le preguntó a la silueta de Milena que era ahora completamente Irene.
—Más en el mar —y Vicente Barros siguió un paso y otro más hasta sentir las olas salpicarle la cara.
—¡¡¡Más!!! —dijeron todas a coro— ¡¡Más!! —y justo cuando la miraba, la ola llenó el corredor de piedra en que se había ido internando. Huyendo de la espuma resbaló entre las esporas pegajosas. Soltó la urna, pero saltó instintivamente a buscarla antes que se la llevara la marea.
—¡¡Déjala!! —dijo Milena no pudiendo ahogar la risa que el resto de las asistentes dejaba escapar sin problema— ¡¡Déjala, ven, sube!! —siguió ordenando la niña en la cima del acantilado. Pero el instinto era más fuerte y Vicente siguió abrazando la urna mientras sentado en el fondo del desfiladero las olas iban mojándolo entero. Una vez y otra y otra vez más siguió peleando contra el mar y sus asquerosos vegetales. Era el único hombre ahí tan testarudo, tan tonto, tan invencible como todos los hombres, sin zapatos y la camisa tan empapada como sus pantalones, y su pelo siguió defendiendo la vasija de arcilla. Guerreó solo, congelado de frío, insultó a las olas hasta que al fin subió victorioso con la urna a la altura suficiente para estar a salvo de las olas.
—¡¡Lejos, tírala, lejos!! —escuchó a su espalda la voz de Milena sin timidez alguna.
—¡¡Lejos, lejos!! —ordenó y Vicente victorioso por fin le hizo caso.
Como el Dios griego que nunca más sería, levantó el malformado jarrón en la cima de sus brazos y lo lanzó lo más lejos que pudo. Dos metros más adelante o menos en la mitad de una roca invadida de almejas, pirue y picorocos. Una ola cubrió la explosión de la arcilla y lo que suponía Vicente eran las cenizas de la amada que nunca sabría si había amado o no. No importaba. Su cuerpo tembloroso de frío lo cubrió luego una olorosa toalla blanca con que Milena fue secando su pelo, su cuello, su espalda, su pecho mientras susurraba lo más despacio posible.
—Ya pasó todo, ya pasó, está todo bien, todo tranquilo —aunque era ella que pegada a su espalda cada vez más cerca era la que temblaba ahora buscando en su nuca un perfecto lugar para sus ojos cerrados para oler mejor el olor a sal y plancton en la piel del recién venido.
– FIN –
Puedes leer la segunda parte de El sexo de los tímidos aquí.