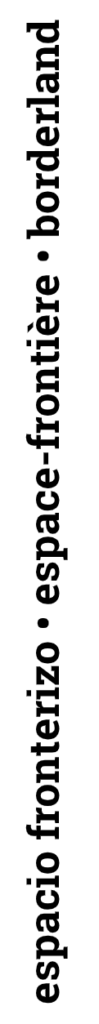El sexo de los tímidos, primera parte
Rafael Gumucio, Chile
7 diciembre 2021
Como los dos eran tímidos, pensaban que no era necesario perder su tiempo en timideces. No se conocían, pero se gustaron a la orilla de esa fiesta en que ella conocía a todo el mundo y él no conocía a nadie. Se vieron a lo lejos y sin introducción ella le dijo “ven” y lo llevó de la mano al fondo del jardín donde tenía su taller. Recién entonces, Vicente, que había llegado aquí por el amigo de un amigo (esas cosas que pasan en la playa), supo que esta era la casa y el jardín de la mujer menuda, trigueña, ligera y ajada que abría como a una cueva de los tesoros el umbral de la cabaña.
Móviles, cuadros varios, herramientas cortantes, pantallas de lámparas sin lámparas detuvieron al visitante. Irene, después de expulsar todos los obstáculos que llevaban a la cama en el centro de la pieza, volvió a completar el beso que había dejado medio congelado en el jardín, cuando el ruido de las olas les permitió no tener que hablar de lo que tampoco habrían sabido decir.
—Ven —dijo Irene y obedeció sus propias órdenes, sentados sobre la cama como una escolar a la que liberaron de las tareas para siempre. Torpe de una torpeza que no conocía, la siguió Vicente Barros, que fue de nuevo por los labios secos y los brazos escuálidos de la mujer arrastrado hasta el fondo de la cama húmeda de brisa marina, casi desnuda de cojines y cobertores, sola sábana blanca y encima otra tela de algún complicado arabesco ligeramente pardo.
—Ese ojo es lindo —cubrió Irene con la mano izquierda el ojo derecho para admirar mejor la pupila que quedaba—.
—¿Y el otro es feo?
—Ese ojo es lindo, el otro no —rio Irene con un ronco gorgojeo de pájaro al que acaban de despertar de un largo sueño— no te pongas regodeón. Con un ojo lindo basta y sobra, ¿qué más quieres patudo? También los labios son lindos. Tienes labios de Príncipe árabe —y los cubrió con su boca para sellar su felicitación—. Vicente aprovechó de tomar su cintura y la acercó a la suya con más decisión de la que se sabía capaz.
“Nada de amor” —pensó. “Nada de amor”, se repitió a sí mismo. Una desconocida que seguiría desconociendo pasara lo que pasara. “Nada de amor”, volvió, y cerró los ojos, perdido en su olor, buscando detrás de la piel el latido de sus propias venas.
—Bésame más, no seas flojo tú —exigió Irene—. Más, más, así, así… ¿Cómo te llamabas? —y se rio de la impertinencia de su propia pregunta— Soy una loca suelta, mira cómo estoy y no sé ni cómo te llamas.
— No importa cómo me llamo —fue terminante Vicente—.
—Inventa algo divertido por lo menos.
—Batman —dijo con risible candor, retándose por no ser capaz de inventarse un sobrenombre un poco más decente—.
—Qué fome Batman. Perdona, no quiero desanimarte, pero encuentro fatal a Batman —pero no lo desanimó—. Era primera vez que a Vicente no le dolía que una mujer se riera de él en la cama. Podía echarle la culpa al catolicismo o a Chile, pero aunque sabía que era una imbecilidad, siempre sentía que se jugaba la vida cuando perdía en el cuerpo de la mujer su sexo, su fuerza, el ritmo secreto de sus embestidas, el ADN del animal que vivía en él y que ellas y sólo ellas conocían por él. Sabía que no era verdad, sabía que era absurdo y hasta tonto pensarlo así, pero no podía evitar la sombra atávica de que estaba, al penetrar en una mujer, haciendo algo que podía ser un hijo; es decir, un destino, un futuro, algo que concernía a la tribu también, algo que había que tomar con una seriedad que no le permitía a nada más.
—Es primera vez que hago esto —siguió riendo Irene, convertida ahora en un canario perfectamente despierto, saltando de un trapecio a otro de su jaula—. Con alguien que no sé el nombre quiero decir —y su voz lo desnudó de cualquier escrúpulo. La voz y la sonrisa traviesa mientras con la otra mano iba retirando con cierta maestría botones y cierres que impidieran el paso desnudo de su piel contra la piel de él, que dudaba todavía en seguirle el ritmo del desnudamiento.
—Yo también. Es primera vez, quiero decir. Esto así, es primera vez.
—Pucha, estamos mal entonces. Tendríamos que encontrar un profesional que nos enseñara cómo se hace esto bien…
Es cierto, pensó Vicente, no hay nadie que sepa cómo se hace eso de ser liviano y acostarse por acostarse con una mujer en las sombras de su jardín. Y el mar y la fiesta en la casa grande y las nubes rápidas cubriendo y descubriendo la luna casi llena. Tan fácil, tan luego, mirarse, tomarse de la mano e irse a hacer lo que querían los dos hacer sin decírselo el uno al otro. Y ahora, en plena luz del taller, esa mujer que no esperaba. Debió ser increíble cuando era joven, pero ahora, ¿cómo era?, ¿cómo es?, ¿linda, fea, rara? Fea de ninguna manera, linda tampoco, usada, arrugada y de repente con cierta luz, clásica, imperturbable, alegórica como una estatua en un parque.
—Eres musculoso tú —se sorprendió Irene tocando los músculos del antebrazo de Vicente—. Parece que no tuvieras fuerza, pero tienes.
Él trató de hacer crecer sus músculos apretando sus puños y doblando el brazo como un fisiculturista cualquiera. Riendo, ella midió la fuerza de él, que sólo pudo mantener tensa unos segundos.
—Qué tontera —se rió ella—. Qué tontera más grande todo esto. No te preocupes, no te elegí por tus músculos.
—Bueno, pero si necesitas músculos, igual tengo.
Pero Irene, sus piernas y sus pubis tan desnudos como sus hombros, dio vuelta la cara, que tapó con su mano para reír de un modo nervioso que se parecía un poco al llanto.
—No estamos obligados a hacer nada —trató de consolarla él—. Somos adultos, tú sabes, podemos hacer lo que queremos…
—Adulta será tu hermana. Vamos. Ya pues, apúrate un poco —decidió Irene por los dos. Las piernas de ella se ataron a la cintura de él y sin poder escapar empezó a hacer lo que sus ojos tejidos de minúsculas venas le ordenaron hacer.
Y no es que ella se sacara las vaporosas ropas que escondían más su esqueleto omnipresente detrás de las manchas de té de su pecho de una manera distinta a las otras mujeres. Y no es que nada fuese mejor o peor que las otras veces, sólo que esta vez Vicente no había tenido tiempo de pensar en qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, ni cuándo, ni cómo, ni quién, y no había por qué, no había ni siquiera un quién, y sólo un ahora y un aquí: el triángulo de sus hombros debajo de esa piel suave de puro uso se ha vuelto sólo una delgada capa de papel de arroz. Ángulos de piel y pelo, rabia y después paz, la respiración que se sincroniza en el reloj mismo de las olas allá afuera, ni una certidumbre, ni una razón, sólo el ritmo ascendente de besos en la curva de sus orejas y más besos de vuelta de su lengua felina y la seca piel de su frente, de su arrugado cuello que se desplegaba como un pergamino, los suspiros que respiraban como respira el fuego antes de ser llamas en el arbusto que nunca se consume.
Continuará …
Puedes leer la segunda parte de El sexo de los tímidos aquí.