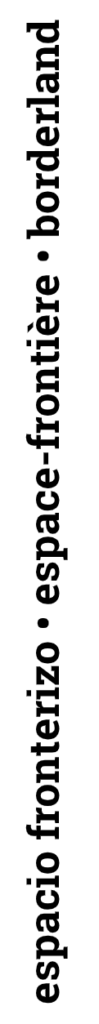Un puñado de polvo
Á. D. Canareira, España
6 de marzo 2024
Al contrario de lo que había sucedido durante sus primeros viajes en avión, ya no era necesario que le diera a Anfortas ningún tranquilizante. Se había acostumbrado a dormir dentro del transportín durante las horas que durase el viaje. De Orly se dirigieron a su hotel habitual de Créteil en taxi. Era un hotel situado en un polígono industrial, a escasos cien metros de la clínica veterinaria, y que era frecuentado por obreros de las fábricas cercanas. Leo había trabado amistad con un joven recepcionista fenicio, Flebas, que había sido pastor de camellos en el mar de Aral hacía algunos años y que lo había tratado como si fuese su hermano desde que hubiese llegado, hasta el punto de invitarlo a compartir cuscús con su familia en fin de año. Siempre se emocionaba al recordarlo. No había dormido nada, por lo que después de saludarlo se tumbó en la cama del hotel durante largo rato, embargado por un sentimiento nostálgico. Sabía que, muy probablemente, no volverían. La imagen del cuscús lo llevó a recordar una de sus visitas a Belleville, en el distrito XX.º de París, donde vivían principalmente descendientes de argelinos y tunecinos que se habían salvado de morir ahogados en el mar Mediterráneo y que hacían vida con sus vecinos en cuanto atardecía en los numerosos bancos y plazas que abundan en aquella colina parisina, donde las cañas costaban la mitad que en el resto de la ciudad y el plato estrella de todos los restaurantes era el cuscús, que, como se explicaba en un cartel a la puerta de uno de aquellos establecimientos familiares, era un plato comunal, preparado para ser degustado por los comensales rodeados del resto de miembros de la comunidad.
Se acordó también de los dos mercaderes sirios propietarios de un bistrot en el casco viejo de Créteil, Le CM, que ocupaba un inmueble enfrente del antiguo ayuntamiento cretelino, de los que se había hecho amigo durante todos los años en que había viajado a París para alguna de las revisiones de Anfortas. No hubiera dejado de ir a aquel bistrot por comer en la mejor brasserie de París ni loco. El día siguiente iría de nuevo a visitarlos.
Por la mañana, antes de ir a comer, cogieron la línea 8 del metro parisino. Creyó ver el perfil de Lara en el logotipo de la RATP: sobre un círculo verde fluye la silueta en azul de un rostro indefinido y femenino, que representa a su vez el trayecto recorrido por el Sena en París. Se bajaron en el V.º distrito. Nada más salir de la boca del metro, Anfortas comenzó a ladrar estentóreamente, mientras se dirigían hacia uno de los puentes. Al llegar a él, ante las ruinas de la catedral de Notre Dame, contemplaron el Sena teñido de un intenso color rojo.
La cita era a las nueve de la mañana en la clínica Micen Vet, en el número 58 de la calle Auguste Perret. Poco antes, mientras desayunaba en el comedor del hotel, leyó en el periódico que una rotura en uno de los diques de una empresa química había contaminado los ríos, arroyos y canales parisinos, transmutando el agua en un líquido que parecía sanguíneo. De camino a la clínica, no pudo evitar pensar en Anfortas mientras tiraba de él, unidos como estaban por la correa. Cuando era joven, Anfortas tiraba de los dos, pero ahora, ya casi anciano, había ocasiones en las que se veía siendo prácticamente arrastrado. Los resultados de la resonancia mostraron que, aunque el tumor cerebral seguía estabilizado más de tres años después de haber sido tratado con radioterapia, el mismo tratamiento contra el nuevo tumor que afectaba al nervio trigémino había fracasado por completo. Ya era grande y su avance, imparable. Estrechó las manos de los doctores T. y S. con admiración y agradecimiento hacia ellos, ya que habían logrado que Anfortas sobreviviera mucho más tiempo del esperado, y tras informar de las malas noticias a Lara, a sus amigos franceses y al resto de su familia, volvió a hacer las maletas para regresar a España.
Uno de los escasos detalles que tenía la aerolínea hacia los pasajeros que volaban con mascota era que siempre les concedía una butaca que estuviera pegada a la ventanilla. En el vuelo de vuelta, aturdido por la nostalgia que sentía, mientras observaba por la ventanilla el mar de nubes agostadas y sin agua que se desparramaba ocultando el horizonte, rememoró imágenes de sus diversas estancias parisinas: los brumosos paseos con Anfortas por el lago de Créteil, durante los que siempre se las arreglaba para pescar alguna trucha; la búsqueda de libros clásicos en francés, otros sobre París y Créteil, y algunas joyas que fueran desconocidas para él entre las estanterías de la librería Joyen, que ocupaba una casa que había sido utilizada por un comandante de la resistencia francesa, del mismo nombre y familiar de los propietarios de la tienda, durante la Segunda Guerra Mundial, como atestiguaba una placa que estaba colocada en la fachada; el paseo vespertino durante el que se encontró en pleno Marais con una plaza que no figuraba en ningún mapa parisino: poco después una camarera de un restaurante judío de bella fachada enmarcada en hiedra le informó de que habían cambiado el nombre de la plaza unos meses antes para honrar a los cientos de estudiantes del colegio que estaba allí situado y que fueron deportados a campos de concentración nazis.
A los tres meses de haber regresado Anfortas empezó a tener dificultades para mantener el equilibrio. Una semana más tarde empezó a perder el apetito. Más adelante, cuando ya no tenía ánimo para intentar levantarse, y poco después de que los veterinarios españoles que habían cuidado de él le pusieran un calmante y una inyección para practicarle la eutanasia, Anfortas falleció en su cama, abrazado a sus padres y a él. Solo les quedaba el consuelo de haberlo tratado como lo que era: un rey.
Podrían haberlo enterrado en el cementerio canino de Abros, pero Lara y Leo no dudaron en que no le hubiera gustado nada estar lejos de casa, por lo que decidieron incinerarlo. Se habían separado hacía cuatro meses y, aunque no se habían vuelto a ver, salvo cuando Lara iba a visitar a Anfortas, seguían hablando a diario.
Mientras esperaban en una cafetería cercana llamada La Capilla Peligrosa a que pudieran recoger la urna con los restos de Anfortas, entró con aire decidido un joven poeta norteamericano al que Lara había traducido. Sabían perfectamente cada uno de los dos quién era el otro, pero aun así él se presentó. A Leo le dio la impresión de que había pronunciado su nombre como si lo hubiese hecho el ujier de la Cámara de Representantes norteamericana al anunciar la entrada del presidente de los Estados Unidos de América en la sala. De hecho, se apoltronó en la silla por si le daba por empezar a dar un discurso sobre el estado de la Unión. No obstante, contra todo pronóstico, le ofreció la mano y, cuando lo hizo, no pudo evitar recordar que había leído a un antropólogo afirmar que era un gesto amistoso que había evolucionado desde que en sus orígenes se utilizase para demostrar que no se llevaban armas. Leo no pudo evitar reírse a carcajadas. Lara lo escrutaba desde el otro lado de la mesa, por lo que se conjuró para intentar no volver a dar un gatillazo. La última vez que habían hablado sobre su obra poética no había dudado en criticar con saña que lo que más se comentase en los cenáculos literarios fuese que en sus recitales luciese con garbo una chaqueta de Prada. A pesar de que se sentía amargado y de que estaba ofuscado, no quería decepcionarla. Algo le había dicho Albert a ella poco después, aunque Leo no fue capaz de escuchar qué. Sin embargo, sí que logró observar cómo ella, justo después, erguía ligeramente la cabeza, mirándolo con ojos de carnero degolllado. Leo había descubierto con emoción que era una señal irrefutable de que se había enamorado. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que la había visto hacer ese gesto. La intimidad que se había creado entre ellos dos le permitió ser consciente, casi anónimamente, de la complicidad y comunión que existían entre ambos. Estaba claro que Albert, al contrario que él, nunca sería capaz de interpretar apropiadamente todo lo que Lara estaba pensando. Con todo, fue dolorosamente consciente de que se había egoístamente engañado a lo largo de todos aquellos años. Por mucho que se esforzase, no sería nunca capaz de llenarla. La televisión del bar, silenciada, mostraba imágenes de Las Tablas de Daimiel y las lagunas de Doñana totalmente vacías de agua. Los acuíferos, completamente secos. Los humedales, convertidos en un secarral. Los arroyos, en senderos pedregosos. No pudo evitar murmurar para sí… muéstrame toda la soledad y el terror que pueda haber en un puñado de polvo. Salió de su ensimismamiento al oír la voz de Lara.
—Fuimos al teatro el fin de semana. Al final, en vez de ir a ver Yerma, fuimos a ver la adaptación de Voadora de La tempestad.
Miró a través de la ventana las riberas del río, en pleno estiaje, llenas también de plantas secas y agostadas.
—Leo, he escrito un poema. ¿Serás tan amable de recitarlo para mí? Me haría mucha ilusión —le entregó un cuaderno abierto por una de sus páginas. Leo lo cogió y, sin pararse a pensarlo demasiado para que no lo embargase la emoción, lo leyó en voz alta de forma pausada:
A orillas del Lérez me senté y lloré,
Acabé hundida en las aguas del Mitsuse
Pero descendí hasta el mar después
Y con el retumbar de un trueno estéril y seco
Arrostré mi travesía del desierto.
Un guitarrista llevaba un rato tocando algunos acordes suaves y melancólicos. De pronto, sin previo aviso, Lara se levantó y le dijo algo al oído. El músico asintió con la cabeza, interrumpió la pieza que estaba interpretando y, tras un breve intervalo de silencio, comenzó a rasgar la guitarra. Lara, concentrada, entonó con voz melodiosa y rota algunos versos de una canción que había traducido y que hablaban de pesadillas y de sueños proféticos, en los que un bebé nacía rodeado por lobos salvajes y hambrientos y en los que anunciaba la proximidad de una riada provocada por un aguacero. Fue un momento solemne, durante el que se podía caer en trance o en un arrebato violento.
Leo se quedó mirando a Lara, mientras volvía a la mesa, como si no fuera a volverla a ver.
Caminó, con la urna entre las manos, de vuelta a casa, entre zarzales, abrojos, lotos espinosos y matorrales de acacias espinosas que bordeaban la calle Sinaí, en la que residía. Una muchedumbre observaba en el interior de un bar cómo dos torres se derrumbaban. Una vez en casa, se encerró en la biblioteca, apoyó la urna en el escritorio, apartó con la mano la pila de libros que estaba leyendo y apoyó la cabeza sobre el tablero. Un rato más tarde cogió una cuartilla de papel, en las que solía tomar notas sobre los libros que estaba leyendo, y le escribió una carta a su hermana en la que le pedía que introdujese la urna de Anfortas en su féretro cuando falleciera, fuera cuando fuera. Tiró el resto de notas al suelo. No tenía ya ninguna expectativa por la que seguir leyendo. Si al menos fuera capaz de volver a escribir…, pero estaba seco. Últimamente solo había sido capaz de garabater la dedicatoria de un cuento. Cuándo se cumpliría la profecía de Madame Sosostris… Él debería haber muerto joven. Se sentía igual que Basho, que cuatro días antes de morir enfermo había escrito que sus sueños vagaban por páramos yermos.
A Groucho “Anfortas” Canareira (2010-2023)
In memoriam