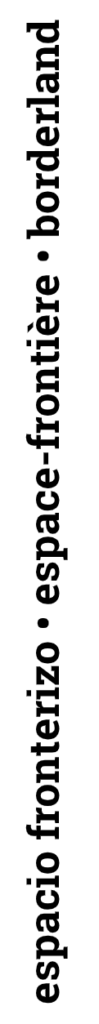Nuestros asuntos ajenos
Carmen C. L., España
10 junio 2024
El día que mataron a mi vecina de arriba se me quemaron las croquetas. Me gustaría decir que se quemaron porque fui a socorrerla, para fracasar justo al final, de forma que quedaría una historia que me dejara en mejor lugar y a ella le hubiera dado la oportunidad de pedir ayuda, pero no fue así. Ni siquiera le di importancia a los gritos que ahora me parecen desgarradores. Me enteré por las sirenas que explotaban delante de la finca y pasaron a formar parte del cielo de la noche. Luego los pasos apresurados de la policía por la escalera de caracol mientras gritaban al orden retumbaron por todo el portal.
—¡No salgan!
Y no, no salimos. De todas formas, no oí a nadie responder a los gritos. Podía escuchar a mis vecinos revoloteando en sus propias casas. No dormí esa noche. A la mañana siguiente recuerdo abrir la puerta a la discusión entre Rosa y Jesusa en mi mismo rellano. Las dos eran mis vecinas de puerta.
—Pues sí, me lo ha dicho mi cuñado que trabaja en protección civil, la mató su novio.
—¡Qué me dices! ¿Ese muchacho tan majo? ¡Si una vez me ayudó a subir la compra! —Jesusa se agarraba la camisa como si fuese a rasgarla de la impresión.
—Pues se dice que ella lo había denunciado, pero había retirado la denuncia no se sabe por qué… Ah, Elena…
Debo reconocer que yo quizá estaba más impactada que Jesusa.
—¿Estás bien, niña? Ni que hubieras visto un fantasma.
En mi cabeza solo transitaba el rostro cabizbajo de aquella mujer de cuyo nombre seguía sin estar segura. Las veces que me la había encontrado ni siquiera me miraba a la cara, como si quisiera desaparecerse en la tierra bajo sus pies. Y ahora su historia se había terminado.
—Sí… —dije yo todo lo convencida que pude.
—Te enteraste de lo de ayer, ¿verdad?
—¡Como para no hacerlo! —contestó Jesusa alterada.
—Sí… —En el fondo quería retrasar que me dieran más detalles. Notaba cómo me fallaban las piernas.
—Pues han levantado el cuerpo esta mañana a las seis. Diecisiete puñaladas. Se lo oí decir al paramédico. Me parece increíble. La verdad es que yo nunca oí nada. No sé si vosotras…
—Hombre, alguna discusión se oía, pero eso es lo normal en las parejas… —Jesusa las miraba a ambas intentando obtener una confirmación— Al menos era normal cuando yo era joven. Entonces discutíamos, pero no nos matábamos. En serio, ¿qué le pasa a esta generación? Esto es un problema de ahora. ¿Dónde se ha visto que alguien mate a su pareja, ya sea novia o esposa?
Eran las preguntas que nos hacíamos todos, pero nadie más se asomaba por la escalera para confirmarlo.
—A ver, Jesusa, eso no es tan así, cuando yo era pequeña teníamos una vecina a la que el marido le pegaba mucho y ella gritaba. La tenía completamente anulada. No llegó a matarla, pero me consta que fue miserable hasta que él murió. Ni siquiera le guardó luto.
Estaba consternada por las palabras de Rosa. No entendía cómo alguien podía saberlo a ciencia cierta y no hacer nada, pero, de nuevo, ¿qué había hecho yo para evitar la muerte completamente evitable de mi vecina? Nada, ni siquiera le había preguntado si estaba bien, si los gritos en su casa eran normales, si temía por su vida… Nada.
—¿Me quieres decir que esto ha pasado siempre y tanto? —Jesusa parecía más impactada todavía— Rosa, ¿no crees que exageras?
—No —respondió tajante—. Creo que lo único que ha cambiado es que ahora lo condenamos más. La gente ya no se calla como antes y por eso parece que hay más, pero esto ha pasado siempre. Aunque todavía es muy complicado… y algunas no consiguen salir de ahí —dijo mirando por el hueco de la escalera el piso de arriba. La puerta seguía empapelada con cordón policial—. Solo hay que mirar la tele para comprobarlo.
—Si no te conociera, pensaría que eres una de esas rojas. ¿Tú qué opinas, Helena? —Esperó un segundo y cuando vio que me esforzaba por hablar, continuó ella— El hecho es que antes vivíamos mejor.
—Ya estamos…
—¡Sí! Entonces se respetaba a las mujeres como lo que debían ser: madres, amas de casa y, por encima de todo, esposas. Ya habéis visto lo que pasa cuando hay demasiada libertad. Vamos hacia una sociedad de mierda.
Ella también se dirigió con la mirada hacia la puerta empapelada. Es cierto que la muerte impacta a todos de maneras diferentes, pero Jesusa había pasado de ser presa de una agitación constante a estar demasiado tranquila, casi resignada. Entonces no se me ocurrió pensar que quizá pasaba por lo mismo que yo. Los estadios del duelo, por leve que fuera, transitaban delante y dentro de mí a una velocidad vertiginosa. Era como si con las palabras las tres intentáramos digerir la noticia, masticar el conflicto interior por haberlo consentido, porque lo único que podíamos hacer ya era hablar. Después de unos instantes en silencio, Rosa quiso romper el iceberg que se instaló entre nosotras.
—Jesusa, mujer, no hay que ser tan radical. Esto ha existido siempre, pero vamos en camino a hacer una sociedad más igualitaria. Hay que tener fe.
Pero fe se tiene en las cosas que no existen.
—¡Que no me vas a convencer! —Jesusa parecía haber encontrado confort en su postura— No es posible que mueran tantas como dice la tele. Esto es porque hay demasiada libertad, porque…
Dejé de escucharla. Mi mente seguía llena de condicionales. Podía recordar vagamente los últimos gritos que me llegaron desde su casa la noche de su muerte. Si hubiera ido a ver qué pasaba habría interrumpido su asesinato, podría haber subido con mis croquetas perfectamente cocinadas. Me habría inventado una excusa y ella quizá no hubiera aceptado mi ayuda, pero le habría dado tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Pero no, ni siquiera pensé en qué estaba pasando, solo me importaba mi cena. No le di importancia, por supuesto. Por supuesto tenía que seguir con mi cena, porque no era mi asunto. Y si no era mi asunto, ¿por qué sentía esto? No tengo palabras, ¿qué digo? Debería haberle contestado a Jesusa, decirle que hemos avanzado mucho desde entonces, pero es que yo no hice nada. No llamé a esa puerta ahora empapelada, no creé la oportunidad para ella, no hice nada. Y no debería ser así, pero mi inacción me atormentaba. Iba a preguntárselo a las dos, si creían que hubiéramos podido hacer algo, pero como la edad es un grado lo vieron en mi rostro.
—Ay, niña —empezó Rosa—, ¿por qué no te tumbas un ratito? Pareces consternada. Esto es muy duro, pero saldrás de ello. La vida sigue.
Yo accedí. Cerré la puerta delante de ellas, que siguieron discutiendo sobre la frecuencia de los asesinatos que anunciaban por la tele y me fui hacia la ventana de la salita. La calle parecía la misma de siempre. Rosa tenía razón. El mundo seguía girando, nuestros asuntos seguían siendo los mismos, encerrados en nuestras cuatro paredes que nos diferenciaban de la mejor forma posible de lo ajeno, y eso en sí mismo era terriblemente aterrador.