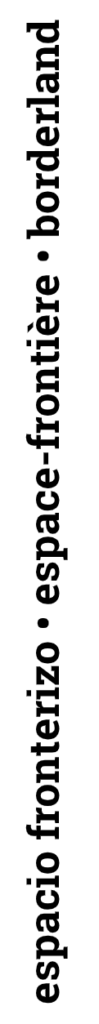Mi espacio fronterizo
Bruno Rivas, Perú
6 de abril 2021
En mi primer viaje al extranjero pude reconocer la dimensión real del concepto de frontera. Era el 2005 y mi destino era Taipéi. Para poder llegar a la capital de Taiwán tenía que hacer un viaje de más de un día de duración que incluía una escala de algunas horas en Los Ángeles. En el papel, dicha parada parecía ser la parte más amigable de un trayecto que se proyectaba agitado; sin embargo, terminó siendo la más estresante, y al mismo tiempo la más didáctica. En el aeropuerto de la ciudad californiana aprendí lo que significa ser un cuerpo foráneo.
Son pocas las circunstancias en las que un ciudadano respetuoso de las normas se imagina encerrado en una jaula. Quizás siendo objeto de una broma, participando en un juego, o como consecuencia de un malentendido. En mi caso, el último escenario había sido el que me había llevado a compartir una diminuta celda con un grupo de migrantes asiáticos.
Antes de realizar el viaje había escuchado muchas historias en las que se resaltaba la inclemencia de los agentes fronterizos estadounidenses. Familiares o amigos me habían contado casos en los que ellos o conocidos suyos habían sido maltratados por los guardianes de la zona de migraciones de un aeropuerto yanqui. Esa frontera imaginaria la tenía conceptualizada como un espacio de tensión y miedo para los latinoamericanos. En mi mente, la posibilidad de ser rechazado o maltratado siempre estaba latente, incluso si se llegaba con todos los papeles en regla. Y supuestamente yo era uno de los que había cumplido con todas las normas, o al menos eso era lo que creía cuando arribé al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Contra lo que indica la lógica, sacar la visa estadounidense me resultó una tarea sencilla. En esa época contaba con el privilegio de trabajar en uno de los periódicos más influyentes del Perú, un medio que tenía la capacidad de abrir muchas puertas. Por ello, lo único que tuve que hacer fue contactarme con el encargado de prensa de la embajada y solicitarle su apoyo para obtener una visa que me permitiera ingresar al territorio de la superpotencia mundial. Como resultado de ese trámite me concedieron una visa RI, una de periodista. Recuerdo que salí contento de la embajada, con la primera visa que me había sido concedida. En ese momento, ni me imaginaba los problemas que me iba a causar ese documento.
Todavía tengo en mi cabeza el rostro del guardia fronterizo. Sus facciones duras y serias encajaban perfectamente con el estereotipo del agente de la ley que resguarda la frontera. A pesar de que parecía tener orígenes latinos no mostraba ninguna conmiseración con los migrantes de este lado del mundo. Recuerdo más su expresión que sus palabras, una que indicaba que mi destino estaba marcado, que me dejaba claro que no tenía intenciones de dejarme ingresar al país. En mi limitado inglés de entonces, le pedí explicaciones a su decisión de prohibirme el ingreso y con rudeza me respondió que mi visa no servía. Estupefacto le repliqué indicándole que ese documento era el que su gobierno me había entregado. El agente dejó de responderme y me señaló con el dedo el espacio en donde debía ubicarme. De pronto mis maletas estaban a mi costado y un nuevo agente apareció. Con acento centroamericano, me dijo: Bruno, ¿cuál es tu problema? Él me daría las respuestas a las interrogantes que en ese momento cruzaban mi cabeza.
La explicación del agente terminó siendo bastante absurda. De acuerdo con su discurso, me habían entregado una visa incorrecta. La RI era una que me permitía ingresar a Estados Unidos, moverme por cualquier punto del país norteamericano pero que no me concedía el permiso de realizar el tránsito a otra nación. Mientras me daba esas explicaciones me llevaba por un camino lleno de puertas cuyo destino final era una jaula con varios asientos, la mayoría ocupados por migrantes asiáticos. Al parecer un error administrativo me había llevado al espacio fronterizo más temido, aquel en el que las personas quedan inmovilizadas.
Cuando uno enfrenta situaciones nuevas muchas veces no termina de entender el alcance de las mismas. Recuerdo que en ese momento mi principal preocupación era la de no perder el vuelo de China Airlines que me iba a llevar a Taipéi. Como periodista internacional principiante no quería que mi primera cobertura en el exterior se viera frustrada. Por ello, solo atiné a hacer todo lo que los agentes fronterizos me indicaban. Respondí todas las preguntas, acepté que me tomaran fotos y huellas digitales, incluso ingresé sin quejas al calabozo. Y tengo que reconocer que durante el proceso mis carceleros fueron amables. Aceptaron hacerme las preguntas en español, me llevaron a los servicios higiénicos cuando lo requerí y me ofrecieron galletas y bebidas. Puedo decir que hicieron todo lo posible para que mi detención se sintiera lo más tolerable posible. También, tengo que admitir que los vi presurosos haciendo llamadas a la embajada en Perú para aclarar mi situación. Estaba claro que estaban deseosos como yo de que mi cautiverio terminara pronto.
Las actividades dentro de una jaula son bastante limitadas. Uno puede dedicarse durante un buen rato a mirar a los agentes que están del otro lado de la verja. Luego, si uno se cansa puede observar a sus compañeros de cautiverio. Es posible intentar entablar una conversación pero si solo recibe respuestas en un idioma desconocido es mejor quedarse callado. Otra actividad para matar el tiempo puede ser la de caminar por los escasos metros de libertad que concede la celda. Aunque hay que hacerlo con prudencia porque un agente puede relacionar la caminata con un exceso de nerviosismo que puede ser interpretado como delator. Por ello, quizás la mejor manera de lidiar con el encierro sea sentarse y cerrar pacientemente los ojos hasta que un agente de la ley llegue con la noticia de que te han dado el permiso de cruzar la frontera.
Mi historia tuvo un final feliz. Tras más de tres horas de permanecer encerrado, mi visa fue aceptada con algunos anexos. Le engraparon una nota que indicaba que se me había permitido realizar el tránsito hacia Taipéi. Llegué a pocos minutos de que saliera el vuelo. Lo abordé con éxito. El resto del viaje lo sentí espléndido.
Por estos días, a pesar de que tengo todas mis visas en orden, un viaje, y no solo a Taipéi, está más que prohibido. Mi experiencia en el aeropuerto de Los Ángeles parece repetirse diariamente. Cada mañana mi departamento parece perder un metro. A veces, lo siento del tamaño de la jaula. Mis días los paso caminando un número limitado de metros. Desde mi ventana observo a otros cautivos y a pesar de que comparto idioma me asusta dirigirles palabra. A veces cierro los ojos como esperando a recibir esa llamada que me indique que la frontera se ha abierto. Una que me indique que otra vez es posible cruzar el espacio fronterizo.