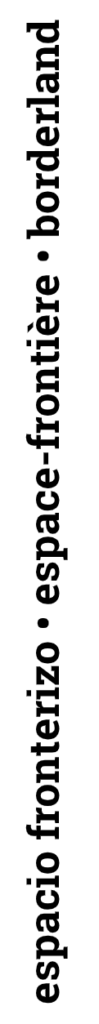LOS CACIQUES Y OTRAS CALAMIDADES ÍBERAS
Iyán Vega-Zarza, España
24 enero 2025
El reinado de Felipe VI fue un remanso de democracias: democracias liberales algunas, otras catalanas; lo que sí, que se pegó y se pegó muy a conciencia. No faltaron leyes para animales de tiro, ni gendarmería maquiavélica que cagaba a las peonadas de pueblos que se creían naciones. No faltaron tampoco las corruptelas de compadres: con la vagura vascuence propia de un patovica de casa de putas madrileña que se encontró constantemente con el ministro de transportes en la puerta de su local —imaginemos la asistencia leonina al puticlub en concreto—, un pebete ascendió hasta el remate de la torre del Partido Socialista y tirabuzoneó desde ahí hasta el piso del Congreso. Nada nuevo bajo el sol español, que parece regar diferente a los nietos de labriegos moros que poblaban el sur de los nietos de mineros vizcaínos que se hospedaban al norte. De las leiras de eucaliptos galaicas al último herrero albaceteño se extendían los rastrojos de lo que quedaba de los rastrojos que dejaron nuestros abuelos de un imperio abrasado por las turbas liberales de la pérfida Albión y los peonajes maniqueos de la izquierda partidista alemanizante, no ya afrancesada, que es peor. ¿Alemania o Francia? No sé, la verdad. Desde el mismísimo Felipe VI hasta el más paupérrimo de los romaníes que poblaban la Cañada Real, todos: atravesados por el corazón como si se tratase de una flecha tartesa por la misma nación de tremebundo pasado: destilado hasta la extenuación por historiadores que quisieron que Cristóbal Colón fuera vecino suyo: de su pequeña aldea o —¡qué menos!— de su pueblo.
En uno de esos pueblos que no contaban con el gusto de ser la patria natal y genuina del explorador italiano, un burgomaestre rural asturiano y caciqueño se sienta frente a sus electores. Habla con el valimiento de aquella voz gutural y ronca que caracterizaba a los curacas socialistas. Le cazan escapando del Concejo disfrazado de porquero, reconocido por uno de esos paisanitos asturianos que se tocaron con boina la calva imitando los piadosos bonetes y, sobre todo, los solideos. Natural del pueblo de al lado y alistado para las votaciones municipales como el primero por un jefe de partido que ni conocía, el alcalde se abuha cuando sus compatriotas ladran en su dirección con verdades como catedrales y muchos, pero que muchos porqués al respecto.
—¡Ea, que le manden al carajo! —berra una chachalaca de pelo liso y ojizarco que lucía una camiseta de la banda de gaitas del pueblo: tronante y barroco adorno de las fiestas presididas por el cacique, que los usaba cual joya que remata las intervenciones partidistas, como los frontones griegos en los templos, como las escurialenses torres sanlorencinas. Chamullan los compadres tras la intervención.
Tras la charla entre los paisas, bajera y empedrada de insultos ignominiosos y cobardes, hablará el burgomaestre. Pese a que todos supieran que no, que no es de conveniencia la magufada.
—Que no hable, que nos la lía, socios.
—No le dejen —suena hasta el eco en la sala en que le tienen preso.
Hablará. Siempre iba mentando hasta la fiera desesperación del oyente las mismas cosas. En aquel caso terminarán desestimando sus abusos y culpándose los unos a los otros. ¡Que Dios bendiga nuestra gran nación!
No escasearon tampoco los traductores en la Confederación Española de Naciones, enquistados en una identidad cuasi municipalista que explotaba los localismos de los más remotos pueblos: fue absoluta la indiferencia ante la presencia o no de humanidad en el poblado concreto al que se refirieron: lo importante fue negar el conjunto, declararse local al arbitrio de enxebrismos. Como altoparlantes y cacatúas se escucharon los usos lingüísticos catalanistas, abertzales y galleguistas —que no catalanes, vascos y gallegos— en todos los contubernios políticos del momento. ¡Gloria a los traductores que lograron el entendimiento en aquel babel ibérico, solar de capullos de rosa! No se le cantó en aquellas tierras más que al clavel por español y al cardo por feo. Ya saben lo que dicen, que fue bien sabido por todos que Cánovas del Castillo fue feo, que los feos no tuvieron la razón y que en consecuencia, Cánovas nunca la tuvo. Ni Cánovas, ni Sagasta. Ni Antonio, ni Machado.
En aquel batiburrillo de quistes políticos y sociales, el patrón maño Eboncio capitaneó su cuadrilla de meseros, que corrieron sobre el estrato embaldosado de un local vagamente señorial de una bocacalle del madrileño zócalo de Jacinto Benavente. No abundaron gatos en la cuadrilla de señoritos que trabajaron tomando los cafés, ni en el batallón que los sirvió sufriendo. Uno de los mozos, mandarín, galopó por años tras la ristra de bares y restaurantes capitalinos por no verse en la situación de no disponer de la lana necesaria y tener que haberse vuelto a la China.
—¡Chino!
—Cada día el ser —infinitivo, no sustantivo— humano me parece más bochornoso —comenta el oriental fumando tras el servicio en uno de los bancos placeros, cada día más sólidos y monumentalmente pétreos.
Forzosamente, se le acerca un yonqui con una nariz romana y descompuesto en ángulos rectos. Cojea mientras anochece y, aunque él sí que nació en Madrid, gato gato, se siente ciudadano de Santa María de la Tierra Firme, del Santo Estrato. No lo demuestra en este mismo instante porque no tiene sentido ninguno más que otra cosa, pero recuerda haber escuchado a los caciques celtas, íberos y godos farfullar que no tenían forma ninguna de encontrar a alguien para el desolador curro de sujetar la bandeja horizontal y llena de cubalibres. ¡Válgame Dios! ¡País de vagos!
—¡Y de maleantes! —grita al pasar frente a los chavos voladitos que, bajando del autobús, configuran el paisaje madrileño en plazas como la jacinta.
No se matará el compadre hasta dentro de dos años tratando de robar un banco en la numantina Soria, donde ante el asedio milico decidirá ser valiente y saltar sobre la bala. Recuerden, camaradas, el león será rey de la selva, aunque se encuentre enjaulado.
Tapia de Casariego se alzó durante una eternidad frente al más bravucón de los mares cantábricos y estuvo abrigada por una flota de panamaxes. Sus paisanos espolaron vino del país, chulo, pero dulce y blanco, y comentaron líos de faldas.
—Lo que tiene el tipo este es un mujereo que no se aguanta, con tal de ayuntar, lo que sea —sonó como un berrido en alguno de los chigres.
Se dejó hablado también del pollo en aquella sidrería tapiega, del pollo con hormonas femeninas que hizo que los hombres tuvieran desviaciones como hombres. Morales fue para ellos el primer santo de la misoginia. Los lúmpenes, viciosos hasta la infamia y bajos hasta el extremo, obedecieron sin dejar demasiada parte de su seso cacicadas absurdas y se idiotizaron hasta lo más profundo de la condición humana para poderse comunicar abiertamente, sin miramiento alguno. En los bares hubo también urdimbre de dos cazurros emigrados de la meseta septentrional al mar norteño y pesado, que convinieron:
—Lo hice sin querer, leal. Cuando llegué estaba moviendo el marco de la leira. No pensé nunca llegar a tanto, pero, teniendo ya uno —casi susurraba el pibe— la herramienta para sachar, no puede evitar meterse en un lío de tres pares de cojones, carajo.
—Ya sé, ya sé —soluciona el contertulio—. No te culpo, compadre. La corteza terrestre está llena de hijos de puta.
—Me cago hasta en la puta de su madre, tío. ¿Y ahora qué? ¡Qué! ¡Maldito chino!
—A la presa, a la presa. Lo que dijiste. ¿Dónde está? En el maletero, ¿no? A la parte más honda del Salime, pues.
Rugió el Clio carretera arriba y los tojos y brezos argayaron las laderas de la AS-11, mientras lo que quedaba del mandarín, que con tanto ahínco había labrado su vida —y fincas ajenas— en el norte de la península tras escapar de la capital, querrá abrir los ojos. Se dará cuenta de que iba en el baúl de su asesino en grado de tentativa al ver sus zarpas bañadas en sangre y notará su fortísimo mareo.
—¡Joder! ¡Joder! —gritará para que justo le escuchen los conductores.
Un pedazo pequeño de confusión: es lo único que se necesitará para que ambos miren hacia atrás como si fueran a ver a través de la chapa del coche y se darán cuenta tarde, al volver a mirar hacia adelante, de que el burgomaestre asturiano, desorientado, estará cruzando la nacional sin mirar ni percatarse del carro. Tratará de dar un volantazo el conductor, pero tarde. Lo justo para llevarse puesto al alcalde y caer loma del monte hacia abajo a la altura de Busdemouros. Chocarán antes de morir todos contra una de las siete caserías deshabitadas desde los abuelos de nuestros hijos del pueblo.
—¡Dios!