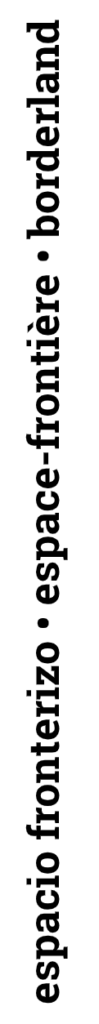lo más nítido del recuerdo es la añoranza
Nereida Asuaje, Venezuela
4 febrero 2023
Siempre hay una habitación a oscuras
para tener lágrimas tras las persianas.
Miyó Vestrini
Hay una pequeña habitación por donde el sol se filtra entre las cortinas. Dentro de ella la existencia parece reducirse a 18,5 m2. En una de sus esquinas, no importa cuál, hay siempre un baño al que se accede a través de uno o dos escalones. En él, un espejo no muy grande en el que nos miramos fijamente a los ojos cada tanto, como diciendo “¿Está pasando?”. A veces, en el grifo hay agua caliente; otras veces, el agua ni siquiera sale de la ducha sino que está contenida en un balde. Poco importa. Un baño cuyo piso estará mojado luego, marcado por pisadas tuyas −o mías− que irán desapareciendo en el trayecto que hay del baño a la cama.
En ocasiones, para llegar a esta habitación debemos descender por unas escaleras que terminan al tope de una alfombra añil cubierta de polvo. Casi siempre la puerta se encuentra al final del pasillo, otras veces está justo al lado de otras puertas iguales, apenas distinguibles unas de otras por los números inscritos sobre sus picaportes. Estos detalles poco importan, pues esta habitación no tiene un lugar específico. Resulta imposible ubicarla en un mapa o situarla bajo un cielo, porque no pertenece a ningún espacio más que el de la memoria. Es una habitación que, aunque plural, no deja de ser una. Fue creada en el intersticio del tiempo en común. Del tiempo soñado.
En un rincón, apiladas sobre el suelo, habrá siempre un par de mochilas que más tarde hemos de subir a la cama en busca de quién sabe qué cosa. Y cuando lo hagamos, todo lo que hay en ella se desparramará por todas partes. Pero, mientras eso ocurre, las sábanas blancas –casi siempre blancas− permanecen bien estiradas. Sentado al borde de la cama estarás tú, a punto de leerme una carta que alguien te ha enviado no recuerdo ya desde qué país. Mientras lo haces, yo trataré de pensar en otra cosa y terminaré asumiendo como amor el hecho de que me hables del amor a otras mujeres. Al fin y al cabo ¿no es eso lo que debemos hacer las mujeres que amamos demasiado? Así que, para no darle vueltas al asunto, lo mejor será que fije la mirada en las monedas que has apilado por orden de tamaño sobre la mesita de noche.
Sobre esa misma cama o tal vez otra, escucharé por primera vez la Canción 13, que en realidad es la catorce en el disco Rey Sol de Fito Páez. Y confundiré, intencionalmente, la advertencia con un agradecimiento mientras repito como un mantra “Nadie sabe qué hay en tu corazón”… Y como nadie lo sabe, asumiré que entre sístole y diástole debe haber un espacio para mí.
Una mañana cualquiera despertaré llorando y te diré que en el olor de tu cabello habita un poco de la ciudad que amamos. Tú guardarás silencio y te preguntarás cómo es posible que pueda oler en tu cabello la polución de una ciudad ahora lejana y no pueda también olerte el deseo. Para pasar el rato nos pondremos a leer poesía y yo me escaparé como en el poema de Lezama. Más tarde, con un marcador rojo encerraré en círculos cada uno de tus sesenta y cuatro lunares. Y te diré que la cartografía improvisada sobre tu cuerpo parece el vuelo de una bandada de pájaros escarlata rasgando la noche.
A estas alturas debemos tener claro que una cama no siempre es una cama. A veces son dos. Aunque la otra casi siempre sirva para reposar las maletas. En una cama siempre habrá espacio para dejar a un lado la añoranza y abandonar, aunque sea momentáneamente, el exilio. Entonces uno desearía que la ciudad guarde silencio aunque le asuste. Pero hay noches en las que la lluvia no se calla. Y desde la ventana veremos el ir y venir de un par de prostitutas en el andén. Tú, cual Miguel James, comentarás algo sobre sus lindos culitos, inmediatamente después confesarás −sin que nadie te lo pida, valga decir− algunos detalles de alcoba que no vendrán al caso. Para justificar el inciso, en mi mente, repetiré el discurso de Foucault: no vivimos en un espacio neutro y blanco; no amamos dentro del rectángulo de una hoja de papel –aunque en este último trate yo ahora, como Proust, de recuperar el tiempo perdido–.
Algún día va a sonar el teléfono y al escucharte, por segunda vez, repetirle a tu madre …no pasa nada, es una amiga… desistiré, definitivamente, de la idea absurda de pedirte que te vengas conmigo, pues no podemos confinar la vida en una jaula de concreto. Al fin y al cabo no tendrá mucho caso que lo haga puesto que me has dejado bastante claro que tu regreso es inminente. Así que me armaré de valor y encarnaré el verso de Miyó para dejarte antes de que lo hagas tú.