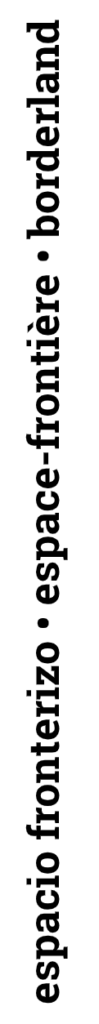La torre del homenaje
Á. D. Canareira, España
1 mayo 2023
Lo dijo como si reunirnos hubiese sido el propósito de toda su vida, y había preparado todo el terremoto con esa idea en la cabeza.
El último magnate
Scott Fitzgerald
Estiró los dedos de la mano izquierda. No había ningún rastro de nicotina en las falanges, que estaban coronadas por una pulcra manicura francesa. Miró el paquetito, que había estado observando con curiosidad, sin atreverse todavía a abrirlo, desde que a primera hora de la mañana lo hubiese recibido. Demoró el momento de hacerlo un poco más: leyó su nombre, Lara, en la etiqueta del destinatario, abrió y cerró varias veces seguidas los dedos de la mano hasta que, finalmente, fue abriendo el paquete meticulosamente. Amor incorpóreo era el título del relato que albergaba. Había sido escrito por Leonardo Valetudinario, pero ella lo había traducido. Debajo del título, y justo encima de una ilustración de una mano femenina, sin anillos, aparecían los nombres del autor y de la traductora, juntos, con el mismo tipo y tamaño de letra: sabía que había sido una exigencia de Leonardo. No pudo evitar sentirse culpable al emocionarse. Se habían dejado la piel para escribir un relato que fuera honesto, devastador sin llegar a ser conmovedor.
Cinco meses atrás, Lara había recibido una carta del escritor. Leonardo había leído un ensayo sobre autotraducción que ella había publicado un par de años antes en una revista universitaria. En susodicha publicación figuraba su apartado de correos. En aquella primera carta, que daría pie a una relación epistolar diaria, de una sinceridad e intensidad nunca vistas, tras haber alabado la calidad de su estudio profusamente, le pidió que tradujera al castellano un relato que iba a ser publicado en una conocida revista norteamericana.
De pronto, se sorprendió al observar que había algo más en el sobre. Eran varios folios en octavo, doblados, y que contenían, indudablemente, una carta manuscrita. Pronto comprobó que no había sido escrita por un pendolista.
9 de octubre de 1992
Poio (Pontevedra)
Alumbramiento
Seguro que ya te habías dado cuenta de mi predilección por convertir los saludos de las cartas en títulos de relatos. No obstante, en este caso, el cuento está incompleto, inacabado, a pesar de que mi parte haya finalizado. A ti te corresponde, por derecho propio, y bien sabemos los dos que conllevará lágrimas, sangre y llanto, afrontar el parto. Es una desgracia que el tiempo, y sabes perfectamente después de nuestra última conversación al respecto que es una muralla que nos separa como la que obsesiona al narrador de Kafka, nos impida estar juntos cuando rompas las aguas. Con todo, no me impide llevar varios días arrostrándolas: «están agitando mis entrañas como la tempestad que zarandea con violencia un decrépito galeón». Puedes parafrasear, como acostumbras a hacer y si así lo deseas, por supuesto, a alguna de tus poetisas favoritas para dar cuenta de mi aflicción.
No voy a ser menos y lo volveré a hacer: he perseguido toda mi vida «el amor que consiste en que dos soledades se rindan homenaje» y tratado de reinventarlo, a costa de que mi derrota me lleve a la deriva. Después de cinco meses en el fondeadero a tu lado, veo negras sombras en el momento de partir, que se ciernen sobre mí.
Una última petición: tacha el título del cuento. El nombre de toda criatura debe ser elegido por su progenitora.
Tu amigo que te quiere,
Leo
Al acabar la lectura de la carta, como aún estaba un tanto conmocionada, tardó un poco en depositarla de nuevo sobre el escritorio. Sintió la tentación inmediata de entregar a imprenta el relato inacabado, realizando tan solo los cambios que le había solicitado. Tacharía, desde luego, el título del relato. Su amor, irremediablemente fiel y sincero, era inconcebible que fuera únicamente incorpóreo. Caminó hacia el centro de su habitación, quitándose de camino, de manera instintiva, la camisa, el pantalón, el sostén y el resto de la ropa interior. Se miró de hito en hito, mudamente descompuesta, admirando ante el espejo su rotunda juventud y belleza femenina, perturbadas desde el origen de los tiempos por multitudes de turbias miradas masculinas. No daría a luz como todas las mujeres, sola.
La publicación del cuento fue proseguida de varios meses de silencio entre ambos. Hoy esa espera había llegado a su final. Lara había recibido un telegrama en el que Leonardo la avisaba de que esa misma tarde iría a visitarla. Extrajo un cigarrillo sin filtro de una cajetilla de tabaco negro que se encontraba apoyada sobre el mismo escritorio en el que habían descansado las galeradas de la primera versión del relato de Leonardo. Lo encendió con placer y detenimiento mientras se acercaba a la ventana de la garita. Años atrás el Ministerio de Cultura había rehabilitado varios edificios que eran propiedad del gobierno, y que estaban en mal estado, cuando no directamente en ruinas, para utilizarlos como residencias de las que pudieran disfrutar durante un tiempo limitado toda clase de jóvenes artistas. Algunos de aquellos lugares eran ciertamente insólitos. La torre que ocupaba Lara desde hacía casi dos años había formado parte de una fortificación varios siglos antes. Entreabrió la ventana y se apoyó en el antepecho mientras inhalaba las primeras bocanadas. Alrededor de la fortificación varios gatos muraban en los callejones aledaños a las dos caras que la sustentaban. De pronto, observó a un hombre desgarbado que doblaba la esquina, y se estremeció. El cigarrillo se escurrió entre los dedos y se precipitó al pavimento. No pudo evitar tener un mal presentimiento. Cerró la ventana, recogió el cenicero y se dirigió hacia la puerta. Aquel hombre caminaba como escribía y hacía todas las actividades cotidianas de su vida: de manera lenta y detenida, por lo que para ella aquel tiempo de nerviosismo transcurrió a la misma velocidad a la que se podría haber construido aquel torreón. Cuando, por fin, llamó al timbre, ya le había dado tiempo a serenarse. Se conocían el uno al otro a la perfección. No habían parado de hablar, noche tras noche, durante más de cinco meses, y ahora que se veían por primera vez ninguno fue capaz de articular palabra cuando la puerta se abrió. Un foso de silencio se abría entre los dos. Leonardo, finalmente, consiguió hablar del lienzo que había en la garita. Con una exquisita pronunciación francesa, nombró el título del cuadro que se alzaba ante su vista, y en el que una mujer sin rostro se miraba en un espejo. Se trataba de Devant la psyché. Inmediatamente después se quedaron mirando a la cara los dos y, cual glaciar que se desprendiese de su plataforma, ese momento íntimo compartido proporcionado por el cuadro de Berthe Morisot, supuso una forma contundente de romper el hielo entre los dos. Leo percibió que Lara se sonrojaba en ese instante, sin apartar la vista en ningún momento, asumiendo que aquella vulnerabilidad que acababa de mostrar no era, ni mucho menos, un flanco débil que hubiera dejado al descubierto, sino parte de su fortaleza y hermosura.
Absorto y ensimismado, Leo volcó sin darse cuenta una figura de porcelana en forma de castillo, que se quebró contra la superficie de mármol de la mesa. Nunca hubiera pensado que fuera así de frágil. Intentando tranquilizarse se acercó a la ventana. Mirando a su través, le preguntó a Lara si aquello era un adarve, pero no se refería a los muros de la fortaleza, sino al callejón que llevaba hasta su parte trasera. Le confirmó que sí lo era al no tener salida. Se percató al momento, con incredulidad, de que sus piernas se movían de manera incontrolable y frenética, el reloj de péndulo de la pared se paró en seco, y varias grietas se formaron en el lienzo. A Lara, cuyas piernas se agitaban en consonancia con las de Leo, como si estuvieran improvisando algún tipo de baile apasionado y moderno, le pareció que susodichas grietas formaban su rostro en el lienzo. Sin ser totalmente conscientes de lo que estaba sucediendo, un temblor brusco del suelo los impelió a los brazos del otro a cada uno de ellos. A continuación, al unísono, abrazados cuerpo contra cuerpo, piedra sobre piedra, la fortaleza se desmoronó.