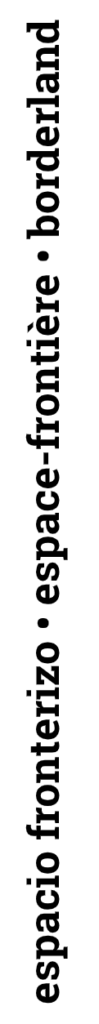La tierra guardará tus secretos
Arturo Trapote, España
4 de abril 2024
Cualquier vecino curioso, cuyo paseo encontrara de camino la casa, habría observado una escena cotidiana al echar un cauteloso vistazo a través de la ventana de la cocina. Habría visto una mesa preparada para dos comensales y el perfil de uno de ellos, la madre —pues el vecino sabría que en esa casa viven una madre y su hijo—, sentada muy erguida, con ambos antebrazos apoyados en la mesa y los codos mirando hacia sus costados. Suponiendo que el portador de semejante curiosidad también poseyera cierto decoro, solo habría aminorado el paso lo justo y necesario como para apaciguar, sin llegar a satisfacer, los antojos de su voyeurismo, y solo habría podido concluir que la madre esperaba a que su hijo se sentara para desayunar. De ninguna manera habría podido saber dicho vecino que, de haber querido, habría podido quedarse mirando un buen rato, pues a la dueña de la intimidad que estaba amenazando con robar ya no le importaba nada; acababa de perder lo más importante. Si se hubiera dado cuenta de que habría podido permanecer allí más rato, dando rienda suelta a su intromisión, alimentándola con los platos de aquella escena, habría visto que esta estaba muy lejos de ser cotidiana. Si se hubiera percatado del estado de shock en el que se encontraba aquella mujer y hubiera esperado frente aquella ventana a que el sol se preparara para iluminar el día, habría visto, sin dificultad, que en el interior de la cocina dos ríos de piel blanca descendían por las mejillas de la mujer, atravesando una suciedad que no se había limpiado de la cara. Se habría fijado en que casi la totalidad de su rostro estaba manchado de tierra. Habría podido imaginar que sentiría la cara tirante bajo aquel maquillaje, pero jamás habría deducido que se trataba de una máscara funeraria cuya rigidez, contra la que no se animaba a luchar, la ayudaba a ocultar el dolor que amenazaba con asomarse. Gracias a la mugre que cubría la piel de la cara y de sus manos, y que ya le había jurado guardarle el secreto, podía simplemente quedarse allí sentada.
Ocho horas antes, las noticias habían ofrecido novedades sobre la desaparición de una estudiante de veintitrés años. La cámara de seguridad de una gasolinera había captado su imagen andando por la acera, hablando por el móvil, parando en seco y cambiando de rumbo. Hasta entonces, la madre había esquivado involuntariamente las informaciones sobre el caso, pues se había dado la casualidad de que, en ocasiones anteriores, se había encontrado ocupada. Pero esa vez sí había prestado atención: averiguó su nombre, su edad y la reconstrucción temporal de su noche. Terminó el segmento y volvió a concentrarse en sus tareas mientras la noticia se desvanecía en su memoria.
Cinco horas antes, leía en su cama cuando el ruido de la puerta principal chocando contra la pared la asustó. La escuchó cerrarse de nuevo y los pasos urgentes de su hijo subiendo por la escalera, tropezando. Acostumbrada a los sonidos desplazándose por la casa, pudo prever con acierto que su hijo se presentaría en su habitación, por lo que estaba preparada para recibir noticias desagradables.
Tres horas antes, ya sentía el barro en la cara, producto de la tierra mezclada con las lágrimas. Estaba sentada frente al coche observando, incrédula, la espalda de su hijo mientras cavaba un hoyo. El juego de luces que producían los faros del coche contra su figura producían una gigantesca sombra de su contorno sobre la escena. La situación le trajo recuerdos de la infancia de aquel hombre, a quien había observado en aquella posición jugar en la arena con intereses menos macabros. Se sentía culpable. Ella lo había criado y el amor le había hecho ignorar las señales que, ahora, revelaban la verdadera naturaleza de su hijo. Y ella estaba allí, ayudándole a ocultar su crimen. ¿Qué debía hacer? Parte de su identidad estaba formada por el amor incondicional que sentía por él. ¿Acaso, su complicidad no podía ser perdonada bajo los pretextos de dicho amor? No podía mandarlo a la cárcel. La vida de su hijo y su nombre quedarían arruinados para siempre. El suyo, marcado de por vida. Sin embargo, tampoco podía dejar que volviera a llevar a cabo actos tan atroces. Una terrible idea se formó en su cabeza, y su instinto le dijo que aquel tendría que ser el desenlace de todo aquello. Ella le había dado la vida, y solo ella se la quitaría. Por el bien de ambos, por el de las familias de otras chicas. La tierra guardaría su secreto.
El vecino, que se habría quedado allí auspiciado por la intimidad de un seto esperando para saber qué pasaría después, habría notado que la mujer, finalmente, sonreía al infinito. No habría podido deducir, sin embargo, que dicha mueca era su reacción ante la ironía que suponía el despertar de su antiguo dolor de ciática: lo había sentido por primera vez hacia el final del embarazo, cuando había estado formándose la vida de su hijo en el interior de su cuerpo, y volvía a sentirlo ahora, después de cavar su tumba.
Entonces, aquel curioso habría visto a la mujer levantarse y poner su cuerpo a interactuar con su entorno de la manera más natural. La habría visto recoger los platos, lavarse las manos, bostezar y apagar la luz al salir de la cocina para subir a su habitación. Habría quedado oculto a su vista, y a la de todo el mundo, la resolución que había tomado: la de vivir por y para proteger el nombre de su hijo. De ahora en adelante, llevaría una vida recluida en la soledad que se erige en torno a los secretos y los remordimientos, y, por toda compañía y consuelo, tendría la convicción de que, aún alto, aquel era un precio justo para proteger la fama de un hijo cuya verdadera naturaleza monstruosa no constituía, en ningún caso, un obstáculo para seguir queriéndolo hasta el final de sus días.