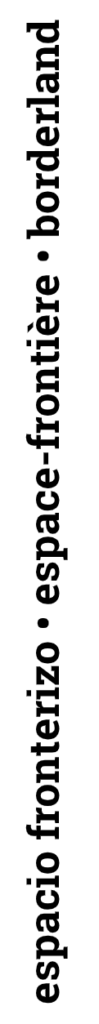La escucha del poema
Miguel Hernández Zambrano, Venezuela-Chile
14 abril 2025
Hay una escena de la película La gran belleza (2013), de Paolo Sorrentino, en la que un grupo de amigos bebe y conversa en un espléndido balcón romano. En un punto, sucede el siguiente diálogo:
Stefania: — ¿Y aquel?
Lello Cava: — ¿No lo conoces? Es Sebastiano Paff, tal vez el mejor poeta italiano vivo.
[…]
Stefania: — ¿Por qué no habla nunca?
Jep Gambardella: — Porque él escucha.
En efecto, en el poco tiempo que le vemos en la película, no dice palabra alguna; solo intenta llamar la atención de Dadina con algún gesto tímido. Y escucha, como dice Jep Gambardella, el protagonista. Sebastiano Paff, tal vez el mejor poeta italiano vivo, escucha.
A partir de este fragmento del diálogo, nos preguntamos por la escucha del poeta: ¿qué es lo que escucha? Mejor dicho, ¿por qué Gambardella adscribe esta escucha al poeta?
Para intentar responder a esta pregunta, partiremos de la siguiente idea: la palabra poética busca dar cuenta de su lugar de origen, nombrarlo. Se trata de una idea que vemos, por ejemplo, en Lacoue-Labarthe (2006, 104), para quien la tarea de la poesía es ir «hacia el origen del lenguaje». También leemos algo similar en Agamben (2008, 127), para quien «la palabra poética conmemora el propio lugar inaccesible originario y dice la indecibilidad del acontecimiento de lenguaje».
En este contexto, ¿qué significa para la poesía ir hacia el origen del lenguaje? ¿Y por qué parece coincidir con lo indecible de su acontecimiento?
El camino de vuelta del poema al origen del lenguaje parece verse frustrado siempre al final. El poema intenta nombrar, digamos, desde el origen de aquello que nombra; esto es, desde su misma fuente, desde su mismo surgimiento. Pero esta desandadura, este volver (hecho de sintaxis alterada, de encabalgamientos, de palabras aisladas) se encuentra siempre con que no puede hacer otra cosa que hablar sobre algo, predicar sobre eso que quisiera nombrar. Es decir, en este punto, la poesía se enfrenta con lo que «para Platón era la debilidad del lógos, su estructura presuponiente» (2007, 198). Así explica Agamben (2007, 17) el carácter prespuponiente del lenguaje:
El lenguaje humano necesariamente es pre-sup-poniente y tematizante, en el sentido de que él, en su advenir, descompone la cosa misma [tò prâgma autó], que en él y sólo en él está en cuestión, en un ser acerca del cual se dice y en un poîon, una cualidad, una determinación que de él se dice. Para poder hablar, él supone y deja atrás aquello que en él viene a la luz en el acto mismo en que lo lleva a la luz.
El lenguaje es presuponiente porque en el acontecimiento del lenguaje («en su advenir») aquello que llama («la cosa misma») queda en el discurso como indecible. Y sin embargo, esta presuposición es la que hace posible que el lenguaje suceda, que acontezca. En efecto, podemos nombrar un nombre (rosa, según el ejemplo de Agamben), pero no podemos nombrar «el nombre mismo en su designar en acto una rosa» (2017, 90), su decibilidad, su puro tener lugar en el lenguaje. Es decir, el lenguaje no puede nombrarse a sí mismo en cuanto nominante, y ese nombre que no puede decir es lo que queda como prespuesto en el discurso (la cosa misma).
Como vemos, la clave de la estructura prespuponiente del lenguaje es el nombre, que viene a ser la última capa significante antes de encontrarnos con la pura negatividad, lo presupuesto que se pierde para que haya el acontecimiento del lenguaje. En efecto, a partir del nombre se construyen los predicados sobre las cosas, aquello que se dice sobre algo. Ahora bien, los nombres, en la medida en que dicen la esencia de la cosa según determinada cualidad (2008, 58), devienen a su vez discurso, un decir algo sobre algo. En tal sentido, como vemos, el nombre se mantiene aún en el nivel de la significación. ¿Qué, entonces, viene después del nombre? La Voz (con mayúscula para distinguirla de la voz), que ya no es mero sonido, pero que no es todavía significado; es decir, el lugar de la negatividad. Es esta negatividad la que no puede quedar como impensable, y es ahí adonde apunta el poema. La contradicción con la que tiene que vérselas el poema en este punto es el siguiente: El poema, al ser palabra que se resuelve en acto (que entra en el espacio de la significación), no alcanza la negatividad, pues esta se ubica más allá de lo decible. De ahí que sea el nombre la frontera desde la cual el poema intente vislumbrar —acaso abrir un camino hacia— el origen de la significación, de donde él mismo emana. Para que algo semejante a esto sea posible, la escritura presta atención a la palabra que convoca el poema, al nombre que el poema llama y aquello a lo que el nombre llama; esto es, intenta escuchar lo comunicable de la entidad para nombrarla en el poema.
Para Benjamin (a quien sigue Agamben en lo que respecta al nombre), «El lenguaje transmite la entidad lingüística de las cosas» (2001, 61), y esta transmisión tiene lugar justamente en el nombre. Es a través del nombre como la entidad entra en el lenguaje. Ahora bien, si eso que el nombre convoca queda como indecible en el discurso, ¿qué es lo que dice? En el nombre, el lenguaje se comunica a sí mismo (2001, 63), dice su puro tener lugar, su acontecimiento.
Entonces, si volvemos al inicio, cuando nos preguntamos por el diálogo de la película, por la escucha que se le adjudica al poeta, podemos intuir que esta es una escucha que intenta aprehender un nombre y lo que este convoca, de ahí su silencio. Se trataría, más bien, de un silencio que está en función de la escucha para que el lenguaje pueda tener lugar en el poema.
________________
Referencias
Agamben, G. (2008) El lenguaje y la muerte. Un seminario sobre el lugar de la negatividad. Valencia: Pre-Textos
_________. (2007) La potencia del pensamiento. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora
_________. (2017) ¿Qué es la filosofía?. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
Benjamin, W. (2001) «Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos», en Iluminaciones IV. Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Madrid: Taurus
Lacoue-Labarthe, P. (2006) La poesía como experiencia. Madrid: Arena Libros