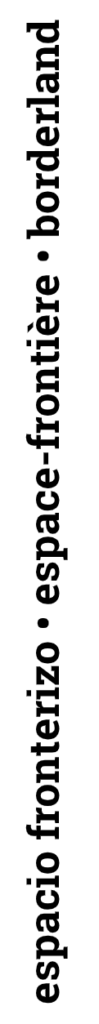La delgada línea entre bufoneria e idiotez
Benjamín Rueda, Chile
15 de enero 2021
Me veo a mí mismo muchas veces como alguien cómico, por no decir idiota, y ahora explico por qué. Me considero una persona no ambiciosa. Con anhelos de alguna manera alternativos a lo que nos presenta como posibilidades los medios de masa, la publicidad, cierto cine, cierta literatura. Arranco del éxito porque me parece feo. Aunque a veces pueda desearlo, no me anima a perseguirlo. Lo he tenido, pero de manera menos que mediocre. Suelo detenerme pronto. Salgo a correr un día, hago abdominales otro, y sueño con que seguiré haciéndolo hasta estar en forma. Luego, me gana pereza. Me conformo con el ánimo que tuve ese día, como si cubriera el esfuerzo de un año. Y lo mismo me ocurre con toda actividad. La cocina, la música, la escritura. Incluso ver películas me aburre. Dormir no me aburre.
Sin embargo, deseo. Últimamente, sobre todo, cosas. Cosas que no necesito, por supuesto.
He estado más ansioso el último tiempo. Me doy cuenta por mi peso y por las tonterías que he comprado por internet.
Un día se me metió en la cabeza que necesitaba zapatillas. Vi unas que me atrajeron: negras con rayas blancas a los costados. Nunca quiero cosas de marcas, pero esta vez sí. Pensé: deben ser buenas, deben durar y tienen una onda que me atrae. Son caras, pero están a mitad de precio. Calibro si debo ingresar los números de mi tarjeta y llevar a cabo la compra. Me siento inseguro. En época del virus, será un lío devolverlas. Llegarán por envío a mi casa, cosa que por alguna razón nunca ocurrirá directamente. No porque no las vaya a comprar; sé que las compraré. Elijo el número de talla que hasta ahora siempre ha sido el indicado para mí. El número diez. Pago. Fácil. Ya está hecho, con lo que doy paso a otra ansiedad. La de una espera bastante ridícula. El viejito pascuero es una empresa de envío que resulta ser nefasta.
Finalmente el día de entrega de las zapatillas llega, no así ellas. La entrega no aparece. No puede ser. ¿Eso no pasa nunca, no? En época de pandemia, tendré que ir a retirarlas a una oficina de la empresa de envío. Y, fui. No era esa oficina, era otra. Horas entre viajar en micro, caminar, esperar y, finalmente, las zapatillas en su caja azul.
El deseo virtual en la mano, en una caja azul actual y tangible. Zapatillas en la mano, zapatillas en el pie.
Me quedan chicas. No puede ser, pensé otra vez, simplemente no puede ser, lo tengo que estar imaginando. Me pongo a caminar con ellas esperando que estén bien, y si no están bien, lo estarán. Camino en el cemento de la calle, convencido, acá no hay vuelta, me quedan bien, me quedan bien.
Están un poco chicas, sí, pero se van a estirar de alguna manera, tienen que ceder, tienen que estirarse, son zapatillas, mis pies se acomodarán, algo pasará, se agrandarán, cederán, estoy seguro que sí, todo está bien con las zapatillas, me gustan y no las voy a devolver por correo, porque eso sería infinito en estos días, no puedo seguir esperando, además ya caminé por la calle, ya están usadas, aunque no hayan sido más de quince metros, veinte a lo sumo.
Insisto: no hay vuelta. Van a crecer, las zapatillas van a ceder, tengo que caminar, sí, pero me duele un poco. No, es cosa de tiempo, no puede ser, las zapatillas están bien, tienen que estar bien.
Y no pues, camino más de dos horas con las zapatillas, la micro no pasa de vuelta. Y ellas no se agrandan. Y los dedos de los pies me duelen y siento cómo se me hacen heridas a cada paso. Y no sólo en los dedos, también en el talón. Sin embargo, sigo, cual penitente en procesión, esperando pagar sus culpas. Pero no, lo mío no era penitencia, era simple testarudez. Por no aceptar la idiotez de mi cadena de decisiones, de comprar unas zapatillas por internet, de ponérmelas de inmediato en la calle, de dejarme llevar por una ansiedad absurda, como si tuviera ocho años y no cuarenta y tantos.
Crucé tres playas enteras en mi procesión tenaz, despotricando interiormente por ser tan tarado, tan ridículo, tan sinsentido. Un bufón para mí mismo.
Hasta que por fin llego a mi casa, que en verdad no es mi casa (aunque esa es otra historia) y me quito las zapatillas, confortables si tuviese el pie un centímetro más chico, pienso. Me siento cansado y sediento, listo para echarme en el sillón. Tengo heridas en los dos pies. ¿Por qué? ¿Por qué hago estas cosas? No una vez, sino repetidamente, persistentemente, como si cometer errores que me quitan tiempo y libertad fuese una pasión. Cometer errores es comprensible, pero gastar fuerzas en profundizarlos en lugar de solucionarlos, me parece inexplicable. Lo peor es que sé que lo volveré a hacer cientos de veces.
Entonces llega la noche. A dormir al fin. Después de 5 meses aislado, sin relacionarme con nadie, irse a acostar es la bendición. Mis amigas y amigos están en mis sueños. Están todos conmigo. Y los que un día lo fueron y me traicionaron, no por la espalda, sino en la cara, también. Sueño con la paz.
Hasta que abruptamente me despierto en medio de la noche pensando en las zapatillas. Obsesión. De nuevo la frase: no puede ser. Tozudez y estupidez. Pero no paro. Voy por las zapatillas que dejé en la entrada. Son tan lindas y cool. Me las vuelvo a probar, aún con la fe de que esta vez me andarán bien. Pero no, evidentemente. Las observo pensando en qué hacer, debe haber una solución. No puedo achicar mis pies, podría cortárme los dedos, pero aún no he llegado a ese punto. Lo mío es sólo tozudez. Lo que no descarto es tomar un cuchillo para descuerar la parte trasera de las zapatillas. El mismo borde que produjo heridas en mis talones. Agarro la cortapluma suiza (otra reciente compra innecesaria) y hago un tajo en el cuero que da hacia el final del calzado por la parte interna. Veo que hay un relleno acolchado y lo comienzo a raspar, haciendo espacio para mis pies. Las zapatillas ya no son lo que eran. Sigo insistiendo hasta que en una de esas, mi cortapluma suiza nueva, atraviesa con un corte mortal el cuero de tan buena calidad. Las zapatillas ya no son lo que eran. Y yo todavía igual: el bufón de mí mismo.