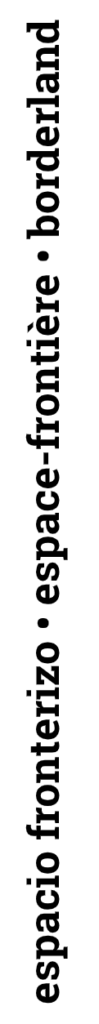La decepción de Florencio
José Alberto Vargas, Venezuela
23 julio 2023
Sentado en la oscuridad de su húmeda celda, mientras miraba fijamente la mancha de moho que crecía en la pared frente a él, esperando que llegara la hora en la que el carcelero le trajera su única comida del día, Florencio recordó aquellos días en los que el Mariscal gobernaba una aún joven república.
La juventud de ella no se traducía en el idealismo que debía permear en un proyecto político tan emocionante e innovador para aquellas latitudes, y es que a pesar del cambio de sistema que la guerra trajo cuatro décadas atrás, el Mariscal tenía cinco siendo el gran mandamás.
Antes de ser elegido hace seis años como Presidente Constitucional, ya había sido Jefe Supremo de la República por treinta y seis, cargo del que fue investido cuando ya había completado su cuarto año como Director del Consejo Provisional de Organización del Estado. Incluso antes de eso, el Mariscal tenía ya diez años gobernando como Legado Imperial sobre la provincia que declararía su independencia eventualmente: tres años bajo la paz del emperador y siete encabezando la contraofensiva que pretendía aplacar a los republicanos.
Miles de cabezas fueron cortadas bajo sus órdenes durante la guerra; cuerpos descuartizados, abdómenes lanceados, gargantas rajadas. Y aun así, de alguna manera que todavía Florencio no terminaba de comprender, los republicanos, una vez victoriosos, acordaron nombrar al despiadado Legado Imperial, el Mariscal, como su jefe.
En los cincuenta años de gobierno de este hombre, además de la violencia, la corrupción fue la única otra ley de la tierra. Una rampante e indisimulada corrupción. Las leyes que castigaban severamente ese tipo de prácticas servían como decoración para las repisas de madera de nogal que los corruptos habían comprado con su dinero sucio.
El carcelero abrió el cerrojo de la trampilla en la puerta de la celda y deslizó un cuenco de madera y un vaso de metal con la comida del día, sacando a Florencio de sus pensamientos. Florencio miró sin apenas distinguir el contenido y en cuestión de segundos se tragó la mezcla de arroz, papas y zanahoria, y bebió el agua salobre, poniendo el cuenco y el vaso en una esquina para volver a sus recuerdos. Florencio recordó a su hermana Gloria y entristeció.
Gloria se había casado a los quince años con Raúl, de treinta. Sus padres estaban arreglando un matrimonio con el hijo menor de una familia amiga, pero el prepotente Raúl, con una voluntad más fuerte que una estampida de jabalíes, se había encaprichado con Gloria al verla los domingos en misa. Era más viejo de lo que sus padres querían para la pequeña Gloria, pero era un hombre carismático, con un buen y estable trabajo, una casa amplia, buen porte y una cara simétrica y saludable.
El mayor problema de Raúl era su padre, un hombre fuerte, astuto, pragmático y sin muchos miramientos morales, que formaba parte de las altas filas de la oposición al Mariscal. Don Patricio era un hombre de setenta años que pertenecía a la vieja guardia política. Había pasado parte de su infancia en la corte imperial y en su juventud fue Teniente de Gobierno en nombre del Legado de su Majestad Imperial en la ciudad agrícola de la que era originario. Patricio era, pues, subordinado y aliado del Mariscal cuando este todavía era autoridad del viejo imperio. Durante ese tiempo se hizo inmensamente rico gracias a las concesiones imperiales de tierras a su favor que pudo obtener por su posición de poder.
Don Patricio pasó toda la guerra preso en sus haciendas, su vida a salvo por su riqueza, y al instaurarse la república pasó a encabezar en la región el partido conservador, de simpatías imperiales, salvándose de prisión tras su ilegalización por el aprecio personal que le guardaba el Mariscal. Era un secreto a voces, sin embargo, que Patricio seguía al mando de la oposición conservadora en la ciudad, ahora clandestina.
La familia de Florencio y Gloria, de reconocida honradez y convencidos republicanos liberales, miraba con mucho recelo que Raúl estuviera emparentado con un hombre de tan dudosas convicciones y fortuna. Fue Florencio, que entonces contaba veinticuatro años, uno de los principales aliados de Raúl ante su familia. Su palabra fue uno de los factores que terminó de decantar la balanza a favor de Raúl para que el matrimonio tuviera el visto bueno de sus padres. Gloria, que sentía miedo de quien para ella era un hombre extraño y con intenciones nada inocentes, le resintió eso a su hermano.
Florencio y Raúl se hicieron rápidamente muy cercanos. Aquel lo admiraba profundamente y lo veía como el hermano mayor que nunca tuvo. Tras el corto noviazgo y el matrimonio de Gloria y Raúl, Florencio también se unió a su cuñado pero en el ámbito profesional. El joven se convirtió en la mano derecha de Raúl, que había renunciado a su trabajo de administrador de una finca de azúcar y se había convertido en el agente comercial de una importante firma extranjera en la capital de la república. Así, los dos esposos y el cuñado se instalaron en un antiguo casón de tres plantas en el centro de la capital, dejando atrás a sus padres en la provincia.
Cinco fueron los años de felicidad familiar y crecimiento comercial. Gloria había aprendido a querer a Raúl y estos le dieron tres sobrinos varones a Florencio, a quienes quería y cuidaba como hijos propios. La firma que Raúl manejaba ahora en completa sociedad con Florencio ya se había convertido, por su parte, en la compañía que dominaba el mercado de alimentos procesados y textiles importados en todo el país.
La compañía había logrado sortear la red de corrupción aduanera y militar que ahogaba a otros negocios primeramente porque, al tratarse de una firma extranjera de una de las principales potencias mundiales del momento, el gobierno trataba de respetar sus negocios sin obstaculizarlos excesivamente, para así mantener una imagen respetable en el concierto de naciones y, sobre todo, para que, a su vez, el rico país de origen de la compañía no pusiera trabas al gobierno del Mariscal al momento de pedir los empréstitos tan necesarios para el normal desenvolvimiento de la sociedad y la supervivencia del régimen.
A pesar de esto, para que la compañía siguiera creciendo, era necesario que se estrechasen sus vínculos con la autocracia del Mariscal. Así, Raúl se convirtió en uno de los principales benefactores de la clase política, financiándoles a sus integrantes excentricidades y organizando banquetes presididos por el propio Mariscal, más aquelarres que fiestas, que derivaban en horas de exceso. El propio don Patricio, supuesto dirigente de la clandestina oposición, participaba de estas orgías de depravación junto al Mariscal y su círculo.
Florencio detestaba estos recursos usados por Raúl para ganarse el favor del gobierno. Por un tiempo trató de obviarlos y mirar hacia otro lado. Se decía a sí mismo que mientras él no fuera partícipe directo de las tácticas corruptas de Raúl, no había ningún problema y que él continuaría con sus negocios con normalidad, como de costumbre. Pero la situación se hizo cada vez más insostenible, sobre todo por la cada vez mayor vinculación de don Patricio en los negocios de la firma, como una suerte de intermediario entre la compañía, el gobierno y los dirigentes de la disidencia, para que la primera estuviera en buenos términos con todos.
Tras muchos meses aguantando el peso de tener que convivir con esas conductas en su organización, Florencio presentó su renuncia como agente comercial. El punto de quiebre fue ver cómo su hermana Gloria, la otrora reacia esposa, se involucraba cada vez más en las reprochables actividades de su esposo. Florencio se mudó a una quinta en las afueras de la capital y compró una pequeña plantación de plátano.
Raúl aprovechó la situación para también desvincularse de la casa matriz de la firma y fundar su propia compañía, apropiándose de todos los activos que los extranjeros tenían en territorio nacional, con la descarada aquiescencia del régimen, al que ya poco le importaban los empréstitos extranjeros o proyectar buena imagen hacia afuera, ya que tenía una economía cada vez más consolidada y pujante en casa.
Así, sin la supervisión de la anterior firma y la cada vez mayor cercanía a la administración del Mariscal, le fueron otorgados innumerables contratos públicos de importación de maquinaria ferroviaria y naval, iniciando una década de operaciones desarrolladas con un pasmoso esquema de corrupción en las que vendía a la república con enorme sobreprecio productos defectuosos comprados a precio de ganga en el exterior.
Florencio cortó todo vínculo con su hermana y cuñado y su vida se limitó cada vez más a su ámbito rural, abstraído de la podredumbre de la ciudad. Pero aquel fatídico día todas sus acciones pasadas estuvieron llamadas a ejecutar la deuda moral que había contraído. Al fin y al cabo, había sido él quien convenció a su familia de casar a Gloria con Raúl, quien se había asociado con él y había aguantado sus desmanes por tanto tiempo sin pararlo en seco.
Aquel día, el Mariscal legalizó al partido conservador de don Patricio en el marco de los acuerdos de apertura política de su régimen que había pactado con sus acreedores internacionales. El padre de Raúl fue elegido alcalde de la capital apenas dos años después, dándose la aparente incompatibilidad de que un político opositor de alto perfil y cargo público tuviera conexiones personales con el jefe del Estado y un hijo hecho millonario gracias a sus alianzas con el régimen. Florencio no podía concebir mayor disonancia moral, mayor expresión de corrupción y de la descomposición de la joven república.
Aquel día quedó sellado el destino de Florencio. Y es que para enmascarar esa aberrante situación, que algunos sectores de la misma oposición a la que pertenecía Patricio empezaron a denunciar, padre e hijo divisaron un plan en el que Florencio figuraba como el supuesto jefe en las sombras de la organización de Raúl desde el inicio, el responsable de todo trato ilegal y negocio sucio. El anciano Mariscal, que ya mandaba desde hace sesenta y siete años, ordenó la captura de Florencio.
Florencio recuerda aquella madrugada en la que la milicia urbana irrumpió en su quinta, matando a su guardia personal, jóvenes peones que trataron de proteger a su patrón, y lo llevaron en ferrocarril, uno de esos pésimos aparatos construidos por Raúl y cuyas deficiencias ahora le eran achacadas a Florencio, al Castillo de San Mateo. Dos días tardaron en llegar a la lejana fortaleza. Todavía recuerda cuando lo condujeron a través de las puertas del castillo, última vez que vio el mundo fuera de esas paredes, y lo enterraron vivo en uno de sus calabozos.
Cuarenta y un años tenía Florencio. Quince años han pasado. De los carceleros y los otros presos que han llegado después, y que esporádicamente ve cuando lo llevan al patio central a bañarlo o cuando le permiten ir a jugar una partida de cartas cada mes, se ha enterado de que el Mariscal murió hace diez años y que Patricio lo sustituyó en el poder tras unas elecciones indirectas. Primera vez en décadas que hubo cambio de gobierno, primera vez en la historia republicana que llegó al poder un opositor, que a la vez nunca lo fue.
También se enteró de que Raúl era el sucesor aparente de su padre, que por la edad que tenía aquel ya se encargaba en su lugar de casi todos los asuntos de gobierno; que Gloria, esa hermana que nunca intercedió por él, era una mujer intocable y despiadada cuya palabra era sagrada, y que sus padres murieron seis años atrás.
La república avanza y Florencio mira fijamente la mancha de moho que crece en la pared. “¿Le irán a echar cal algún día?”.