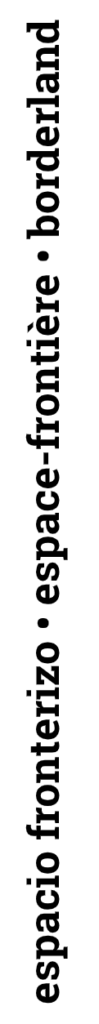La cicatriz de los cielos
Valeria Tentoni, Argentina
15 de enero 2021
La luz del atardecer abandona el limonero, una línea dura de sombra barre la miel en las hojas más altas del árbol. Lo hace en silencio y despacio, a velocidad constante. A esta hora en que el sol toca cosas que nosotros no alcanzaremos a tocar jamás, los pájaros vuelven a casa. Están fuera de alcance ya, y siempre lo estuvieron. Cruzan en las alturas y son todos negros por igual, distantes por igual, indiscernibles por igual. Formas sin grietas que aletean y avanzan.
Si un pájaro desciende es porque sabe que en un segundo es capaz de huir. El único favor que se les puede hacer es dejarlos tranquilos: todo lo demás será agresión. Son como pequeños dioses susceptibles y celosos que parecen no pertenecer a nada de lo que pertenecemos. Así las cosas, aseguraron sus murallas.
Hasta los pájaros planeadores hay un paredón gaseoso, una frontera vertical. No somos los únicos que quedamos de este lado. Los insectos no pueden compadecerse, tampoco el resto de los animales ni las piedras preciosas. Fuimos hermanados en cierta impotencia, mirando hacia arriba, envidiando a las estrellas. Estamos en puntas de pie y en la maravilla delegada de mirar pasar a las aves que pueden volar, que no son todas ni tantas: una corte que se alimenta de gusanos y nos desprecia desde su franja áurea.
El mundo es un poco más redondo, el aire más liviano y frío, los campos más enormes y el día apenas más largo. Esto, intuimos, es tesoro suficiente para mantener un estricto control de ingresos. En sus visitas a nuestras naciones no aceptan hablar de su tesoro, revelar demasiado acerca de cómo viven. Se pronuncian en una lengua secreta; es ridícula, intermitente y no tiene vocales. Como no sabemos qué responder les damos pan: es la opción más delicada y simple entre las que tenemos, porque todavía tratamos de convencerlos, imitándolos.
Los pájaros levantan altura y al hacerlo el universo entero se eleva un poco, como por reflejo. Nuestros corazones les reverencian de continuo y por eso no lo notamos. Para comprender un fenómeno es preciso que se detenga al menos por un momento. Esto es imposible: ‘El cuerpo del pájaro está hecho del aire que lo rodea, su vida del movimiento que lo arrastra’, escribe Gastón Bachelard.
En tierra, el pájaro es otra cosa. Un simulador, una falsía, un castigo para los pintores. Alguien continuamente a punto de abandonarnos para siempre, y eso quizás explique lo que sentimos en su cercanía, el vértigo impropio de ver volar.
En el fondo, el pájaro es un extranjero. Sus dominios son exclusivos y excluyentes. La transparencia de la frontera nos confunde y suaviza su rechazo. Pero ahí está. Intacta, intangible. Y hay castigos por aventurarse en sus reinos privados. Es difícil respetarlos y temerles porque aún no conocemos con exactitud sus leyes, sus piedras grabadas con dictados divinos.
Tenemos pruebas, pero no sabemos bien de qué. Yumiko Kurahashi escribió a una joven de cabeza voladora que cada noche visitaba a su amante sin que nadie se enterara. Su cuerpo, abandonado en la cama tibia que lo dejaba ir sin oponer resistencia, recibía a su vez las visitas de otro hombre. La joven no pudo defenderse cuando, enfurecido por descubrir el destino de los viajes aéreos de su cráneo, el segundo amante le negó el regreso a su habitación cerrando la ventana. La cabeza quedó del otro lado, aleteando mientras llegaba la aurora. El hombre jamás se compadeció, ni cuando la cabeza se ahogaba y se empequeñecía hasta quedar reseca. Hasta entonces, él jamás la había visto volando y tan sólo había conocido su faltante, el espacio vacío que quedaba detrás del cuello. ‘Volaba como una gran abeja, usando sus orejas como alas’, exclamó al contar la historia, dando por prueba la pequeña figura fosilizada en la palma de su mano.
Pero las abejas no llegan tan alto, salvo dos y en vuelo nupcial. Maurice Maeterlinck describe cómo la reina virginal, la reina asesina, es la única capaz de salir del panal un buen día y ascender en el cielo celeste, arrastrando hordas de machos. La abeja se despide de su reino, al que observa desde afuera por primera vez, y ‘parte como una flecha hacia el cenit del azulado espacio’. Se eleva a una altura y una luminosidad que sus compañeras no conocerán jamás. Más de diez mil pretendientes la rodearán, llegados de todas partes, e irán quedando en el camino conforme la reina despega y exige cruzar uno y otro umbral. De todos, sólo uno consigue igualar a su amada en valentía. ‘Los transparentes límites cambian de sitio’, escribe Maeterlinck, después de verla subir hasta regiones desiertas ‘que ya no frecuentan las aves que podrían turbar el misterio’.
De aquél tremendísimo esfuerzo compartido, de aquella danza heroica, la abeja reina volverá sola, como solo volvió de las nubes el padre de Ícaro. Después de que la cercanía del sol ablandó la cera con que estaban pegadas las plumas de su bueninvento, de su malinvento, su hijo cayó como un zángano cae muerto de amor e indefensión. ‘Te advierto, Ícaro, que debes andar por el espacio intermedio, para que el agua, si vas muy bajo, no te haga pesadas las alas, ni el sol te las queme, si vas muy arriba. Debes volar entre una y otra cosa’, le había dicho Dédalo. Pero el arquitecto señalaba precisamente la patria de las aves, y debería haber sabido que en el aire también hay laberintos.
Hay castigos, no hay duda, por aventurarse. Y debe de haber leyes, aunque sean igualmente invisibles. El engaño milenario del disfraz de pájaro no por infructuoso se abandona. Lo veremos repetido en los inventores de aviones y en los escritores de historias. ‘Las mentes que soñaban sostenían mi vuelo’, adivina el aviador que accidenta su nave precipitándose en el Támesis en una novela de J. G. Ballard. ‘Ansioso por que el pueblo dormido se uniera a mi vuelo, planeé sobre las casas y grité ante las ventanas’. El aviador, exento por cierto misterio de los reclamos de la gravedad, se encuentra con los pobladores en los techos. Están convertidos, cada uno, en aves a las que invita a volar: como un Dédalo, los alienta y los empuja al vacío. Los humanos, por un momento pájaros, temen. Conocen que se lanzarán por territorio prohibido. Lo mismo que la cabeza voladora de Kurahashi, lo mismo que cualquier criminal, prefieren la noche. Pero a veces ni la noche salva.
Cruzar los alambrados atmosféricos tiene un precio que pocos podrían permitirse pagar, ni siquiera ahora. En 2012, el paracaidista austríaco Felix Baumgartner ascendió hasta la estratósfera en un globo. A punto de alcanzar los 40.000 metros de altura se soltó de su escotilla y se dejó ir en caída libre, rompiendo la barrera del sonido. Como a las reinas, lo llevaba una fuerza suicida, sobrenatural. Una franja turquesa brillaba entre la tierra y el azul. Parecía, y quizás fuera, una cáscara de luz. Hubo entonces un instante de cavilación: en los videos todavía podemos ver la redondez del planeta, perfecta como un error inadvertido. Un paso adelante y ese será su destino, ¿pero qué si decide no bajar?
Todo pájaro es sagrado porque enfrenta y resuelve un dilema de ese calibre a diario, en cada segundo de su vida. Su patria es sagrada, sus bordes son sagrados y, por eso, como a todo lo divino, no podemos verlo sólo ofenderlo —aunque jamás del todo.
Los pájaros nos perdonan, se compadecen en su lengua profana. Dejándolos pasar, sobre nuestras cabezas se abre y se cierra la cicatriz de los cielos. La herida, no lo ignoran, nos queda de este lado.