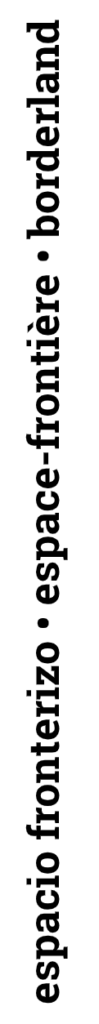inventario de huesos
Nereida Asuaje, Venezuela
15 de enero 2021
A Fabián Rodríguez por la patria
que habita en sus brazos
No sé cuándo vuelva. Han pasado cuatro años y mi única certeza es que no todos los que me vieron partir verán mi regreso. A pocos días de celebrar Año Nuevo, yo comienzo mi inventario de huesos. Desde esta línea cargo con mis muertos. Y de paso le sumo a este conteo los nombres de quienes han poblado mi exilio en este tiempo.
Empiezo con Patricia, cuya solidaridad primera agradeceré siempre. Le sumo ahora al tipo de ojos claros y humor negro que me enseñó a llamar ‘funda’ a las bolsas, aquí en este lugar le llaman ‘bolsa’ a la piel que le recubre al hombre los testículos. Luego está Pablo, aquel caleño amable que conocí en el barrio San Juan mientras buscaba arriendo. Él fue quien me llevó a conocer a mis primeros caseros, Don Ángel y Doña Margarita, los que me brindaron hospitalidad y me hicieron sentir parte de su familia. También está Andrés, el portero, y su Madre —¿Que en paz descanse? — a quien nunca conocí, pero supe que de tanto escuchar Voy a tomar veneno para olvidarte engulló de un tirón el tarro entero de mata-ratas. No pueden faltar Brayan y Berta Vallejo, madre e hijo abandonaron Dosquebradas para encontrar en Quito un nuevo comienzo. Más tarde llegó Iván, el tipo de nariz aguileña y espalda ancha que administraba el Bunker Good, a quien nunca traté más que de lejos, y por cuyos fraudes cerraron la plaza de comidas donde trabajaba. De este mismo tiempo son Stevens y Bairon, mis primeros compañeros de trabajo. A ellos los despidieron sin compasión ni aviso. Ese mismo día llegó Manuel, mi coterráneo; llegó para sustituirlos. Cómo diría David, mi jefe de entonces, ‘Venezolano, mano de obra barata’. Y hablando de estás cosas, ¿cómo olvidar al funcionario guayaquileño que repartía los turnos en el Ministerio de Movilidad Humana? Yo quisiera no verle en mucho tiempo, al fin y al cabo tengo en mis manos el documento que garantiza mi estancia indefinida. El mar Pacífico lo conocí gracias a Doña Martha, mi segunda casera, con ella y sus tres primas me fui de viaje un lunes. Ha llegado el momento de hablarles de Roberto, de Víctor, de Graciela, de Miguel y de Mary mis compañeros de trabajo e infortunio en el Willys Ribs. Con ellos soporte tanto pero tanto, que si me pongo a pormenorizarlo, ahora sería menester hacer otro inventario. Basta decir que pese a todo, no hubo sábado sin gloria ni domingo sin resurrección. A Don Diego —o Don Vergas como le decíamos todos los empleados del Willys— no quisiera nombrarlo, él siempre tuvo una excusa para atrasar el pago de la nómina, para cambiar horarios sin aviso, para justificar la ausencia de horas extras y, cómo no, para hacernos descuentos era un lince. Sin embargo, ahora que lo he hecho quiero dejar sentado lo siguiente: lejos estuvo de ser un líder o al menos un buen jefe, pero con el paso del tiempo fui descubriendo que había gente peor. Sobreponerme a esto no fue fácil, si ha sido usted migrante sabrá de qué le hablo. Por Fortuna la ternura felina de Jonnathan Andrés me sorprendió una tarde en el vagón del metro. Fue realmente un pesar trabajar junto a Mauro, el muy rastrero se hizo amante del dueño, y la verdad no quiero revivir la experiencia que me dejó trabajar en La Piola. Basta decir que nunca me pagaron. Hay gente así, que lo único bueno que tienen en la vida es que no son peores. Una mañana, me llegaron dos libros con las Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero. Me los enviaba Larry desde México. Y como la serpiente que se muerde la cola, volvemos al principio, pues sin Larry Mejía no estaría ahora conociendo la Carita de Dios entre los estertores de las bandas de pueblo.
Hasta hace poco estuve convencida de lo necesario que era escribir su biografía en la misma ciudad donde él escribiera su primera novela. Pero, ¡ya ven!, la vida me supera. En lugar de eso, lo único que he hecho es escribir una radiografía del destierro. Día a día veo a muchos de mis paisanos con la patria a cuestas.[1] Y en ella todo cuanto puedan cargar. A diario suben y bajan del transporte urbano, y mi pobre patria tan descolorida por la inclemencia de los elementos y el clorox, no le ha servido más que para guardar confites. Cada uno está haciendo lo que puede con lo que le ha tocado. Si bien es cierto que algunos tienen un hablar pintoresco y hasta obsceno —pues normalmente el léxico Venezonalo no está completo sin la palabra “coño”, y eso en esta tierra de murmullo y silencio es mal visto— ¿quién soy yo para juzgarlos? Al fin y al cabo, todos salimos de un coño —bueno, a excepción de Macduff y los que como él nacieron por cesárea. Así que tal vez mis coterráneos cuando dicen “coño” recuerdan el abrigo de esa patria que les gestó esta vida que ahora les cabe en suerte. No lo sé. A duras penas puedo lidiar conmigo para intentar ahora cargar con ellos, al fin y al cabo la verdadera patria se carga en los zapatos y en estos Converse negros caña alta solo hay espacio para mis pies.
Este año se acaba con la noche y me deja sin más certezas que las de un pasaporte vencido, una visa vigente y una renta pendiente. En las calles, todas las familias intentan exorcizar su pasado, quemando un monigote de año viejo y yo, al calor de sus huesos, culmino este inventario en números rojos.
[1] Entre los años 2016-2018, el gobierno bolivariano de Venezuela entregó, como parte de una campaña educativa, unas mochilas con los colores y el escudo de nuestra bandera nacional.