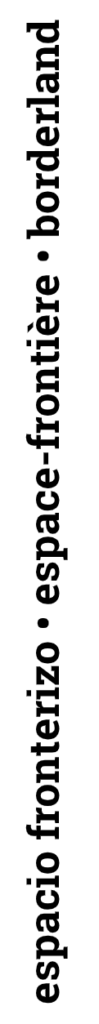el oeste
Rodrigo Jui, Quetzaltenango y Puebla, México
3 enero 2024
Apenas cerró la puerta buscó en su chaqueta. Sacó una cigarrera plateada desgastada por lo años y, de ella, un cigarro. De modo instintivo lo prendió mientras apuraba el paso. El frío de la noche se sumaba al aire seco y le hacía sentir raros los dedos, de por sí ya entumecidos por la exposición al látex. Los veinte minutos cuesta abajo se le hicieron más largos que de costumbre.
La casa se sentía caliente, más a causa del gentío que de la hoguera. Saludó a todos desde la puerta y se dejó caer sobre el sillón. Se perdió un momento contemplando los patrones de la pata de la mesa de madera. Apenas alzó el brazo sin dar las gracias al sobrino que le alcanzaba la comida. Esperó a que los presentes se sentaran en la mesa del comedor para encender la televisión.
—Te vienes a sentar a la mesa —ordenó su tía al niño que se acercaba al sillón. Evitó sonreír, pero se sintió aliviado. Su profesión le brindaba un estatus del que nunca había gozado ni en el pueblo ni en su casa.
En las noticias se repetía lo mismo que se había venido repitiendo por las últimas dos semanas. La gente del pueblo del oeste presumía la implementación de un nuevo sistema de siembra automatizado que no necesitaba de un arado y que, además, realizaba el trabajo de cinco aradores en el tiempo de uno. Una completa tontería, pero los del oeste son todos gente incompetente, tarados que por tener 30 años cultivando el campo y vendiendo el cultivo en la ciudad se creían lo suficiente hombres de mundo como para entender un tema tan complejo. Nunca podrían entenderlo como lo hace un médico.
La situación le afectaba sobremanera pues, al no poseer un título oficial, no había podido salir de la pequeña clínica y la mayor parte de sus ingresos era gracias al cultivo familiar. Esperó a que los demás se fueran y cuando fue oportuno se mudó a la mesa. Hizo un gesto a su mamá para que dejara los platos un momento y se sentara con él y con su padre.
—De ninguna manera nos vamos a dejar engañar por esos tarados —sus padres callados solo escuchaban—. Todo lo que han hecho, siempre lo han hecho mal —observó los rostros sentados frente a él y cuando descubrió aprobación, se levantó de la mesa y dirigió a su cuarto.
El viento era casi inexistente, el clima era frío. Sacó un nuevo cigarro de la cigarrera plateada y se lo llevó a la boca. La noche no había sido suficiente para curar el malestar en sus dedos. Por el inestable horizonte el sol apenas se asomaba. A pesar del cansancio de ayer, era preciso iniciar temprano. Eran 25 minutos a la casa de su padrino y 95 más a la casa del doctor.
El camino a casa de su padrino era muy diferente al de la clínica o a casa del doctor. Debía atravesar el pueblo. Mientras pasaba no pudo evitar escuchar las conversaciones. Gente estúpida, más de alguno mencionó querer comprar la máquina.
Desde lo lejos podía ver a su padrino arando la tierra. La temporada de siembra se avecinaba, pero aún no lo suficiente para preparar el terreno. Era un trabajo forzoso, algo que las manos de un médico no deberían realizar, eso lo entendía su familia y no lo involucraba en tal labor.
Abrazó a su padrino, que lo había alcanzado cuando lo vio acercarse.
—¿Cómo andas, mijo? —le preguntó mientras retomaba sus tareas.
—Ahí vamos, Coquito —guardó silencio mientras lo miraba manejar la herramienta—. Usted sí está dándole duro.
—Como debe ser, mijo —su padrino se detuvo a secarse el sudor con un trapo que tenía colgando del cinturón—. No como esos que ya se andan creyendo lo de los del oeste. Son puras pendejadas las de los robots esos; ahorita es que hay que aprovechar, sus cosechas se les van a joder y ahí aprovechamos nosotros a sembrar doble y ya tenemos pa´ las perlas.
Las Perlas, así le llamaba la gente a un grupo de parcelas que separaba el pueblo del oeste y que ambos grupos veían con deseo. Pertenecían a una gran corporación que ofrecía las tierras a ambas alcaldías, pero la mayoría de las veces, generalmente por vanidad, cuando cualquiera de ambas alcaldías hacía una oferta, la otra la igualaba.
—¿Usted sí dice que este es el bueno?
—Hoy sí, mijo, esos solitos se joden y nosotros la armamos.
La cuesta era empinada. El camino, bastante más tranquilo que el anterior. Nunca entendió la manía del doctor de vivir tan lejos del pueblo. Mientras caminaba, se fumó los últimos dos cigarros que quedaban en la cigarrera plateada. Tocó la puerta, que se abrió tras algunos minutos de espera. El doc siempre era así. Lo saludó como siempre y lo invitó a pasar.
—Mire, doc, la verdad es que hoy vengo a verlo en calidad de paciente —mencionó apenado. Sabía que su maestro se había retirado hace tiempo, pero no tenía a quien más acudir—. No soporto los dedos, ya probé con todo, pero nada.
El doc tomó su mano y comenzó a examinarla, tocando y presionando minuciosamente cada detalle. «Ahí duele», le mencionaba ocasionalmente.
—Mire, doc, ¿usted qué dice de las maquinitas esas de los del oeste?
—No las he visto muy bien.
—Son unas maquinonas, de esas que más gastan de lo que producen; van a terminar destrozando todo el campo esos «protecnología», y nada más andan haciendo mierda los terrenos. Yo digo que hoy sí no les da su cultivo.
—Yo no lo veo tan claro, algo leí hace poco, no me parecen tan mal.
—¡Cómo va a creer, doc! —el sobresalto hizo que su mano se desprendiera de la mano del doctor—. Esos del oeste son unos tarados, seguro que es una tontería, como todo lo que hacen.
—¿Las has visto? —respondió el doctor sin perder la compostura y dando un trago de té.
—No hay que verlas para saberlo; además, dice mi Coque que él las vio y se miran mal armadas, nada más gastaron su dinero queriendo creerse de la ciudad.
El doctor se levantó y se dirigió al almacén que tenía debajo de las escaleras. Salió con unas tabletas en la mano.
—Pues yo no creo que sean tan malas —dijo en tono serio, entregando las pastillas.
—Doc, pero si las compraron esos pretenciosos —exclamó en tono molesto—. Además, dicen que tiran aceite por todos lados, van a terminar acabándose todo y ya ni sembrar se va a poder, ni ellos ni nosotros.
—Hace unos días me invitó Jacinto a ver unas cosas que habían comprado, y la verdad es que no vi que tiraran aceite por ningún lado.
—¿Cómo dice eso? ¿Usted aceptando ir con el alcalde de esos tarados? ¡Creí que tendría más criterio!
Llegó a su casa exaltado, pero encontró una escena que le llenó el pecho; sus padres estaban explicando a la familia por qué esas máquinas iban a terminar arruinando el suelo y arruinando todo, como siempre lo hacen los del oeste.
—Yo creo que mañana hay que empezar a preparar el campo —dijo a sus padres cuando quedaron solos—, así podemos sembrar el doble y ahorrar para Las Perlas.
—No tenemos para plantar el doble —le dijo cabizbajo su padre.
La idea le enfurecía, muchos en el pueblo no planeaban sembrar doble, muchos otros guardaban para las estúpidas máquinas. Iban a perder la oportunidad. Quiso sacar un cigarro para pensar mejor.
Por la cigarrera le dieron lo suficiente para cubrir los gastos del doble de plantas, e incluso alcanzó para más tabletas para sus dedos. No iba a aceptar más medicina de un destroza terrenos.
La clínica necesitó más atención que antes, pero su familia cultivó más o menos el doble de lo de siempre. El día de la venta salió temprano, pero cuando llegaron al punto de encuentro los compradores no estaban. Seguro un atraso, ha pasado otras veces; al día siguiente volverían a intentar.
Ese día volvió a comer en la sala, las noticias ya no hablaban de lo de siempre, ahora mencionaban una ola de calor. Apenas les pone atención. Separa un momento su mirada de la pata de la mesa y ve las imágenes de la tele. Saca un cigarro arrugado del bolsillo de su chaqueta. Los del oeste comprando Las Perlas. Los compradores comprando solo a los del oeste. No tenían a quien vender. Malditos. Todo era culpa del oeste.