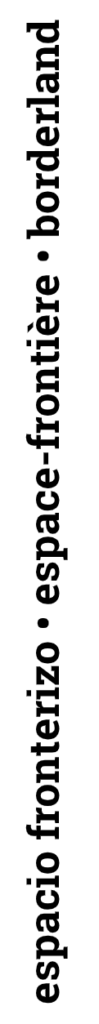cambio de juego
Lina Romero, Chile
17 octubre 2021
Cuando le hayan convertido en un cuerpo sin órganos,
entonces, le habrán librado de todos sus automatismos y le
habrán devuelto su verdadera libertad; entonces, le
enseñarán de nuevo a bailar al revés, como en el delirio de
los bailes populares, y ese revés, será su verdadero anverso.
A. Artaud
Al momento que nací, el médico miró entre mis piernas, vio lo que faltaba, y me declaró mujer. De inmediato se activaron los protocolos para hacer un agujero en cada una de mis orejas e instalarme unos aritos que explicitaran mi sexo ante la sociedad, no sea que alguien me fuese a confundir. Me vistieron de rosa y en mi cuna con flores acostaron a mi propio bebé: una muñeca de goma. La adoraba, me acompañó por unos ocho años. La trataba como mi mamá lo hacía conmigo, con mucho amor. La acurrucaba, consolaba, acostaba, mudaba (porque venía con todo el set: chupete, pañales, mamadera y tuto). Mis padres gozaban con esa maternidad “innata” en mí. Era una mujercita hecha y derecha.
Me inscribieron en un colegio católico. Cada mediodía rezábamos una oración a la Virgen, la madre de Jesús. Sin siquiera sospechar de la relación entre el embarazo y el acto sexual, yo no cuestionaba el hecho de que ella hubiera podido parir a su hijo pese a no haber sido penetrada; estaba convencida de que la Virgen era madre simplemente por el hecho de ser mujer (y viceversa). De hecho, también me sentía con capacidad de engendrar vida: metía a mi bebé bajo mi vestido y de repente caía, así de simple.
Hasta que menstrué. Había escuchado a una profesora decir que cuando “me llegara” fuese a conversar con el cura. El sacerdote me dijo que desde ahora “era una mujer” (¿no lo era acaso desde que el médico lo afirmó?), que me tenía que cuidar de los hombres, nunca exponerme, ser casta hasta el matrimonio y formar una familia; y si dios me llamaba a ser virgen, también debía estar dispuesta. Qué era esa sangre, aún no lo tenía claro. Entonces conversé con unas amigas que estaban igual de confundidas que yo. Le pregunté a mi mamá y me dijo que hablase con mi papá, quien me reafirmó las palabras del cura.
Me refugié por lo tanto en la Virgen: ella me protegería de los hombres. En las fiestas los miraba con sospecha, igual que cuando iba en la micro o caminaba por la calle. Pero por más que cubría mis hombros y casi tropezaba con mis vestidos, nunca dejé de sentir sus miradas: ¡que no me atacaran por favor, madrecita! Se me incrustó el miedo al saber que para tener hijos no bastaba con mi cuerpo, dependía de un otro, y podían violarme o yo misma equivocarme. ¿Cómo encontrar al indicado?
Cuando entré a la universidad dejé de rezar, ya nadie me obligaba. Mi papá, suponiendo que este alejamiento de la religión conllevaba un relajo moral, me llevó a un ginecólogo para que me recetara anticonceptivos: prefirió ser práctico y cortar por lo sano, a que yo llegase con una “sorpresita”. El médico me preguntó si era virgen y le dije que sí; acto seguido, le pidió a mi papá retirarse y volvió a consultarme, le volví a decir que sí. Entonces me dio una charla sobre los cuidados sexuales que debía seguir si se daba el caso: siempre exigir el condón, no iba a ser menos mujer por eso.
Se fue diluyendo el miedo, al fin podía tomar el control. Comencé a pasarlo bien, a mirar con una sonrisa a los hombres, conversar con ellos como si fueran un igual, enamorarme, mostrar mi cuerpo y descubrir otros. Aunque bueno, a veces se me aparecía el trío estrella: mi papá, el médico y el cura escrutando mi actitud desvergonzada; tan poco mujercita, me decían. Esa culpa católica que no se iba, ¿recibiría mi castigo algún día?
Pensando que ya no lo encontraría, a mis 35 años apareció, estaba segura. El juez declaró que él era el marido, y yo, la mujer (¿no lo era ya al menstruar?), y con toda la salida de protocolo que la institución jurídica le permitía, el funcionario nos deseó una abundante descendencia. Volvieron a mí esos anhelos escondidos: mi bebé iba a ser real. ¡Justo a tiempo!
Dejé entonces de tomar anticonceptivos; al fin estaba libre de consumir hormonas y me entregué a la suerte. Cada mes creía tener todos los síntomas: mareos, fatiga, senos hinchados; hasta que caía la sangre. El médico detectó que mis trompas estaban obstruidas, una lástima, pero que no me preocupara, solo bastaba con operarme y consumir hormonas en cómodas cuotas. Vamos, vale la pena; después todas las molestias se te olvidarán al mirarle la carita. Yo solo pensaba en que para ser madre no eran suficientes ni mi cuerpo, ni el haber encontrado a la persona indicada.
Hay días cuando pienso que el castigo llegó, y duele. Otros días, los más, siento que la suerte me acompaña: disfruto de tiempo libre, buena salud, amistades y un espacio con mi amor. Sea como sea, ya estoy desentrañando esa matriz que me ha formado y confirmo que no voy a ser declarada definitivamente mujer mientras no cargue el set con que jugaba de chica. Pero basta: me asumo incapaz de cumplir esa expectativa. Aunque sin pene y con un útero estéril yo no sepa muy bien quién soy, prefiero enfrentar el vértigo de esta confusión a seguir enredada en afirmaciones y anhelos ajenos. Es tiempo de cortar con ese cordón y re-nacer en un cuerpo libre de funciones (y frustraciones) reproductoras. Volver a ser un huevo, una amalgama en creación moldeada solo por redes eléctricas y múltiples fuerzas químicas.
Dejo la muñeca a un lado, me aburrió; voy en busca de otro juego.