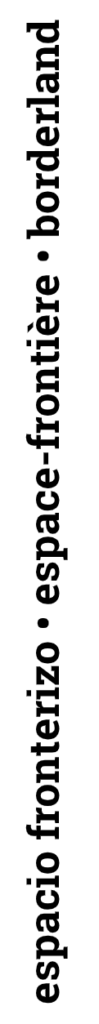Altoparlante
Anjanette Delgado, Puerto Rico
11 Noviembre 2021
Otra vez no lo pudo evitar. El cliente no quiso entender razones y pidió —no, exigió— hablar con su supervisor. Terminó saliendo a las 11:15 de la noche en vez de a las 10. Una vez más.
A las diez, la vecina todavía estaba despierta y alguno que otro carro todavía pasaba por aquel vecindario del “norwés” de Miami con la música a todo lo que da. Pero ahora, gracias a su carro viejo que no aceleraba más de 50 millas por hora, llegaría a la medianoche y no habría quién, sin saberlo, la acompañase hasta su puerta. Ninguna señal de vida que le sirviese de guardaespaldas inadvertido.
De día, su barrio era un barrio como cualquier otro: de colores brillantes ya sucios, de gente cansada de trabajar. De noche, un lugar de recreo para los que no trabajaban. Se movían como sombras, de lado a lado del parque que abarcaba toda la acera de enfrente a su apartamento, que no era realmente un apartamento sino un pequeñísimo cuarto con un baño curtido que ella se empecinaba en – blanquear, y un microondas que había que mantener cerrado con un libro cuando se usaba.
De noche, las casas de su lado de la acera parecían espectadores que se habían aburrido y contaban los minutos para que se acabara la función. Al cruzar, en la acera de enfrente, el gran parque apagado, oscuro —excepto por los trocitos de luz de estrella que lo salpicaban— era el escenario por el que se movían esos seres hechos sombra, como tenores negándose a cantar, cobijados por la oscuridad.
Hacía semanas que ella se había percatado de que las sombras que solo veía cuando llegaba tarde sí eran realmente hombres. No se los había imaginado. Allí estaban: tatuados, en camisetilla, caminando encorvados, vistiendo pantalones cortos, caídos hasta las rodillas. Alrededor de ellos, humo de cigarrillo. De los legales y de los otros. Llevaban cadenas de oro pesado y la miraban llegar. Ella los miraba también y veía violadores. Recordaba cosas que no tenía caso recordar. Cosas que tenía bien guardadas en la cajita con las cosas de la adolescencia en su país.
Un día, ellos se dieron cuenta de que ella les temía de esa forma. Comenzaron a silbarle, a acercarse corriendo cuando ella llegaba para hacerla correr a encerrarse, dejando su carro abierto y el litro de leche recién comprado en la gasolinera, abandonado toda la noche sobre el asiento del pasajero.
Claro que llamó a la policía. Y vinieron. 45 minutos después. No podían hacer nada si no le habían hecho nada, dijeron.
Comenzó a no querer llegar a casa, pero no tenía a dónde más ir. Su madre haría mil preguntas y le echaría la culpa de todo lo que le explicara. Sus amigas tenían pareja. Su ex pareja también tenía pareja.
Su compañero de mesa en el centro de llamadas vivía con sus padres. Una noche, ella le pidió dormir en su casa, explicándole lo que le ocurría. Pero no había amanecido, cuando se dio cuenta de su error. Su compañero de mesa obviamente había asumido que todo el cuento había sido para lograr su verdadera meta en la vida: acostarse con él.
“Oye, a mí no me cojas para tus trajines, que aquí viven mis padres. Si tienes miedo, cómprate un perro”.
Un perro. ¿Dónde lo metería? Trabajaba todo el día y su casero no lo permitiría. No tenía dinero para un perro. No tenía alma para un perro.
A la tercera semana de susto, cuando sorprendió a uno de ellos espiando por la ventana, dio un grito que a ella misma le heló el corazón. Era el grito de una persona aterrorizada. De una persona que ha perdido la cabeza. De la persona que ella había jurado que no sería cuando le tocara el turno de ser “adulta”.
El grito le produjo lástima de sí misma. Se vio gritar y ello le permitió verse pobre, sola, “apendejada”, como diría su padre, el valiente que tanto disfrutaba de golpear y humillar a su madre, ya demasiado vieja para esa vida. Se vio sobreviviendo mediocremente, con poco que llamar suyo. Una cama cómoda para dormir y un vaso de leche fría antes de acostarse eran sus únicos lujos, y hasta eso se estaba dejando quitar. Así le empezó la rabia y así se abrió la tapa de su caja de miedos y terrores. De golpe.
A la mañana siguiente, fue a la ferretería y compró un altoparlante y una linterna. Buscó en Internet cómo atascar una puerta utilizando una silla. Fue a la tienda del Ejército de Salvación y compró una silla de la altura que necesitaba. Era de madera y bambú y las secciones de bambú estaban deshilachadas. Le costó cuatro dólares. De regreso en su cuarto, tomó un cenicero y puso siete pedazos de hilo de coser para atravesarlos en el marco al cerrar la puerta y saber si alguien entraba cuando ella no estaba. Colocó el cenicero con los hilos sobre la meseta al lado de la puerta y se fue a trabajar para estar en su lugar a la una de la tarde, el turno que su supervisor no le quiso cambiar cuando le contó que vivía en un mal barrio, que le daba miedo ser atacada. No le dijo que para ella se trataba de un asunto de vida o muerte. No le dijo que su alma no querría seguir viviendo si “eso” le volvía a pasar.
“Pon una solicitud. Pero si a todo el mundo que quiere cambiar el turno se le da un turno diurno, nunca tendríamos a nadie trabajando de noche”.
Cuando llegó del trabajo eran las 11:30 pm. Los tatuados estaban en la acera de enfrente y la miraron con sus rostros burlones. Ella se puso la cartera al hombro, tomó el altoparlante y la linterna y bajó del auto.
La calle dormía, excepto por el farol que alumbraba a los tatuados y hacía qué sus camisetillas de algodón blanco parecieran chalecos de plata. Cerró el auto con un doble pitido, echó las llaves en el bolso, tomó aire y se viró hacia ellos.
“Soy una mujer sola,” dijo entonces a través del altoparlante, el sonido emergiendo con más fuerza de lo que ella recordaba cuando lo probó en la ferretería.
Tras el asombro momentáneo, los tatuados se deshicieron en risa.
“Soy una mujer sola, pero estoy preparada para pelear por ser dejada en paz,” prosiguió sintiendo de nuevo la misma rabia de la noche anterior. “Vengo de trabajar. De ganarme la vida.” Sintió que una luz se encendía a sus espaldas. Miro de reojo y vio que el vecino de la izquierda se asomaba por la ventana.
Alguien gritó, “Cállate la boca que estamos durmiendo,” y uno de los tatuados avanzó hacia ella con las pupilas encendidas, brillosas, incluso desde antes de que ella encendiera la linterna y le apuntara a la cara.
“¿Qué quieres? ¿Me vas a atacar? ¿Me vas a matar? ¿Qué me van a hacer?,” dijo, todavía hablando por el altoparlante, pensando en la voz que la había mandado a callar desde alguna habitación oscura. La de una mujer.
El tatuado miró a sus amigos antes de escupir sus palabras: “Mira perra, sácame la cosa esa de la cara o te doy con ella por la cabeza, que tú no eres tan guapa ná’”.
La voz de él también se filtró por el altoparlante.
“No puedo”, dijo ella con palabras que se tambaleaban como bailarinas inexpertas sosteniéndose en las puntas de los pies.
El tatuado la miró sonriente por unos segundos, sus pupilas aún brillosas, sus labios dibujando un triángulo frente a su boca con la punta de un palillo de dientes.
Los demás tatuados se habían puesto serios.
“Ahora mismo hay gente llamando a la policía,” dijo ella, sorprendida de escucharse hablar por fin con la firmeza del que está harto de esconderse y pensando que eso se lo debía al altoparlante. “Seguro hay más de una persona grabando todo esto con su teléfono. Quizás una de esas personas lo está haciendo porque yo sé lo pedí,” dijo, aunque sabía que no era el caso y que la había entristecido que otra mujer la mandara a callar. “Quizás con este altoparlante me he asegurado de que nuestras palabras sean parte del vídeo que usaré para hacer la querella por hostigamiento y amenaza ante la policía”.
Sus palabras retumbaron por toda la calle, tocando a las puertas de los dormidos, rogándoles que despertaran.
“Brother, olvídate de la cabrona esa. No vale la pena,” dijeron los demás tatuados comenzando a formarse en retirada.
El tatuado del palillo de dientes la siguió mirando, aun después de que dos luces más se encendieron a espaldas de ella.
“Quizás solo así pude obtener ayuda de alguien sin que ustedes sepan de quién se trata, sin poner en riesgo mis pruebas,” dijo mirándolo hasta que a él se le apagaron los ojos y se alejó sin decir palabra, dándose prisa para alcanzar a los miembros de su cuarteto de guapería. Ella los miró alejarse riendo como si hubieran triunfado. Luego apagó el altoparlante y la linterna y entró a su casa con pasos lentos.
Esa noche, bebió su vaso de leche fría viendo un capítulo de comedia norteamericana que había visto no menos de 50 veces y en el que un grupo de amigos vivía haciendo bromas insulsas, sin urgencia, en un barrio pobre de Nueva York. Luego se acostó a dormir. A la mañana siguiente, condujo al refugio de animales y adoptó una perrita chihuahua. Le puso Carmen.